INTRODUCCIÓN
La Asociación Integral de Productores Agropecuarios de la Cascada (AIPAC) se encuentra ubicada en el centro poblado la Cascada, ubicado en la Central Cascada en el área 5 de la Cuarta Sección del Municipio de Palos Blancos, provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz. La Central Cascada está compuesta por 12 organizaciones territoriales de base, de las cuales 11 son comunidades y una es el centro poblado que lleva por nombre Cascada.
La AIPAC se crea el 15 de marzo de 1998, cuando obtuvo su personería jurídica el 15 de febrero del 2000 por la Prefectura del departamento de La Paz. En el momento de su creación, la asociación estaba formada por 18 hombres y 2 mujeres, propietarios de cafetales. Inició sus actividades con el trabajo de los socios y el apoyo técnico y económico de diferentes instituciones, como el Programa de Asistencia Técnica Agrícola, Ganadera y Comunal (PATAGC). Posteriormente, se afilió a la Asociación de Organizaciones Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) y a la Federación de Caficultores de Exportaciones de Bolivia (FECAFEB) para fortalecer la producción, transformación, certificación, comercialización y consumo del café como producto ecológico. De esta manera, el 2009, cuando se crea el Departamento de Transformación e Industrialización, que tenía como propósito incorporar a las mujeres productoras de café para que participen dentro de la estructura organizativa, la asociación recibió del servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica, a través de la DED (Deutscher Entwicklungs Dienst) y del Programa Biodiversidad y Áreas Protegidas (BIAP) el apoyo relacionado con la asistencia técnica, el fortalecimiento organizativo y la gestión de la calidad del café a través de la implementación del Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades productivas del departamento de industrialización, Café Mujer de la AIPAC”, el cual fue conocido más como el proyecto Café Mujer, siendo el primer proyecto realizado solo para mujeres de la asociación. El objetivo principal de este proyecto era consolidar a las mujeres en el Departamento de Transformación e Industrialización de la AIPAC, fortaleciendo las capacidades productivas de las mujeres cafetaleras para obtener un producto transformado (café tostado y molido), para que ellas puedan generar recursos económicos y tener una alternativa de empleo, aprovechando la producción que realiza toda la familia, además de las oportunidades del mercado.
Este artículo es parte de una investigación más amplia titulada “Transformaciones en el rol económico de las mujeres cafetaleras: estudio de la Asociación Integral de Productores Agropecuarios la Cascada (AIPAC)” (Villanueva Arano, 2018), realizada entre los años 2011 y 20151, que tuvo como objetivo principal conocer las transformaciones de la participación de las mujeres cafetaleras de la asociación, mediante el análisis de las actividades que ellas realizan en los ámbitos reproductivos y productivos. El grupo social objeto de estudio está compuesto por las mujeres productoras, es decir, socias activas, hijas y esposas de los socios activos que conforman la AIPAC. En este marco, el propósito principal de este escrito es explicar la participación de las mujeres de la AIPAC en el proyecto Café Mujer (del 2009 al 2015), a partir del análisis de los factores que incidieron para que las mujeres ingresen y posteriormente abandonen el proyecto, así como las causas que provocaron el fracaso de éste durante el periodo, que se implementó.
En este trabajo, se describe, en la primera parte el estado del arte de los trabajos relacionados al tema, el marco conceptual y la metodología del estudio. Posteriormente se presenta el análisis de la participación de las mujeres cafetaleras en el proyecto Café Mujer y finalmente se realiza la discusión para finalizar con las conclusiones del estudio.
ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO
En este apartado, presentamos los aportes más destacados de los estudios de Muñoz (2004),Charlier y Yépez del Castillo (2004)yChoque (1995), y posteriormente el sustento teórico propuesto por Kabeer (1998). En el trabajo de Muñoz (2004), se investiga el vínculo que tienen las Organizaciones Económicas Campesinas (OEC) con los sistemas de producción, los recursos naturales, los mercados, los Estados y la sociedad. A partir de la realización de estudios de caso en cuatro organizaciones económicas ubicadas en distintos lugares del departamento de La Paz, el autor señala que el objetivo de las OEC es articular fuertemente la economía campesina con el mercado a través de la comercialización colectiva, como alternativa para incrementar los ingresos y la autonomía del campesinado y, consiguientemente, mejorar las condiciones de vida de éste. Para ver cómo se lleva a cabo este objetivo, el autor distingue a las OEC en tres niveles: el primer nivel se distingue por aquellas organizaciones campesinas que se estructuran como grupo de productores de una o varias comunidades para afrontar de manera colectiva actividades productivas, ya sea de cultivos y/o de crianza, mientras que las de segundo nivel se caracterizan por organizaciones que representan a las OEC de primer nivel ante cualquier instancia, ya que sus actividades influyen en las dinámicas productivas de las familias socias; y finalmente las organizaciones de tercer nivel, al tener un rol más técnico y político, tienen la particularidad de operar a nivel departamental o nacional, ya que están representadas por las federaciones y confederaciones agrarias que reúnen a las diferentes organizaciones de primer y segundo nivel (pp. 76-77). En este marco, Muñoz basó su estudio en las OEC de segundo nivel, ya que este tipo de organizaciones de primer nivel nace por la necesidad del campesinado, que busca articular la producción y la comercialización de sus productos, para que así ya no existan más intermediarios y puedan ellos vender sus productos directamente al mercado.
Choque (1995) estudia la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo comunal de los ayllus de Macha, Pukwata y Yampara, de la provincia Chayanta del departamento de Potosí, en el marco de la implementación del Proyecto de Desarrollo Forestal Comunal (DFC). La autora señala que los proyectos o instituciones de desarrollo que elaboran proyectos con un enfoque de género generalmente son diseñados y aplicados solo tomando en cuenta al hombre, quien toma todas las decisiones a nombre de la familia, mientras la mujer y los demás integrantes de la familia son considerados solo mano de obra para trabajo agrícola. Los resultados a los que llega Choque son que en las actividades que son desarrolladas por los proyectos o instituciones solo puede asistir un miembro de la familia. En el caso de que llegue a participar la mujer, ella va como reemplazo de su esposo y las actividades de ellas llegan a incrementarse a diferencia de los hombres, quienes pueden dejar de realizar sus actividades para asistir a las capacitaciones o las reuniones de la comunidad.
El trabajo de Charlier y Yépez del Castillo (2004) se basa en un estudio sobre organizaciones económicas de Tierras Bajas que se dedican a la producción de cacao. El objetivo de su trabajo es evaluar el alcance y los límites del comercio equitativo en las organizaciones económicas campesinas (OEC) y, en especial, estudiar a las mujeres campesinas en el contexto en que se desarrollan. Uno de los aspectos relevantes que se pone de manifiesto está relacionado con el hecho de que en los proyectos de desarrollo orientados al mejoramiento de la producción, las capacitaciones están orientadas para que solo participen los jefes de hogar -que generalmente están representados por los hombres- para que luego ellos transmitan lo aprendido a sus esposas. Al respecto, las autoras indican:
La escasa participación de las mujeres, fuera de la esfera familiar se traduce de manera más general en un acceso limitado a la información. La complementariedad entre la pareja supondría que el esposo informa, regularmente, a su pareja sobre los temas ligados al mundo exterior. Sin embargo en la práctica no existe correspondencia con ese supuesto (p. 98).
De acuerdo con lo expuesto, las conclusiones a las que llega el estudio en relación con la participación de las mujeres es que existe una tensión presente en las relaciones de género; por un lado, ellas hablan de una complementariedad andina en la distribución de roles entre hombres y mujeres en el hogar, la asociación y la comunidad, que constituye una de las bases de la economía familiar y de su vida cotidiana. Sin embargo, las autoras también afirman que la participación de las mujeres en las OEC es reducida, aunque las mujeres campesinas aspiran a una mayor igualdad y autonomía, tanto para ellas como para sus hijas.
Para analizar la participación de las mujeres cafetaleras en el proyecto Café Mujer, hemos tomado como marco teórico referencial el enfoque de mujeres en desarrollo (MED), que se describe a continuación. El desarrollo es entendido como concepciones de lo social y lo económico, que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, como consecuencia de la realidad compleja y cambiante. Durante los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se formularon definiciones de desarrollo orientadas en su mayoría a la noción de crecimiento económico e industrialización, como vías para mejorar las condiciones de vida de las personas. Pero, con el tiempo, se llega a cuestionar los modelos de desarrollo establecido. A partir de la década de los ochenta, se fueron incorporando nuevos elementos sociales (Sachs, 1997, p. 52). Sin embargo, hasta la fecha, no hay para este paradigma una definición consensuada que contribuya a comprender su significado, sus alcances y cómo podrían ser evaluados sus resultados, ya que para Sachs (1997) uno de esos problemas básicos de no encontrar un enfoque unificado sobre el desarrollo fue la inclusión de las mujeres al discurso del desarrollo, así como otros sectores como los campesinos y el medio ambiente. Según Kabeer (1998), a partir de 1970, las mujeres fueron incluidas como protagonistas del desarrollo, ya que anteriormente las iniciativa de desarrollos estaban dirigidas solo a la población masculina. De esta forma, una cantidad de recursos fueron destinados a las mujeres. Esto se debio a la consolidación del movimiento feminista de los años sesenta y la progresiva preocupación y discusión sobre el tema de la mujer, especialmente de parte de la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otras. En este marco, Kabeer menciona que las discusiones sobre el tema de la mujer generaron una serie de estrategias para atender necesidades básicas, muchas de ellas orientadas por el Estado y otras por organizaciones no gubernamentales, que se tradujeron en proyectos de reformas sociales, planes y programas. El enfoque que dio sustento a tales estrategias fue el de mujeres en el desarrollo. El MED nació como una respuesta al tratamiento que estaban recibiendo las mujeres en las políticas de desarrollo, en reclamo a que se reconociera el papel productivo de las mujeres en el proceso de desarrollo; además reconocía la marginación respecto de los hombres de su mismo grupo en la sociedad. Este enfoque resalta las ideas de integración de las mujeres al desarrollo y el acceso a mayores oportunidades para las mujeres, de manera que puedan tener cabida en el desarrollo (Kabeer, 1998, p. 22).
En la teoría, se intenta introducir a las mujeres a un proceso para mejorar sus condiciones de vida, mediante el uso y aprovechamiento de los recursos y asimismo la incursión en el mercado para aumentar sus ingresos. Pero hubo varias críticas al enfoque de MED, que se relacionan con las formas de incluir a las mujeres al desarrollo. Al respecto, Kabeer (1998) señala que este enfoque no ha concebido a las mujeres como protagonistas reales de los procesos de desarrollo, sino como agentes pasivas: “Se redefinía a las mujeres como las agentes del desarrollo y no como las receptoras” (p. 47). Sin embargo, en la década de los ochenta, se empezó a constatar que si bien algunos aspectos de la situación de las mujeres habían cambiado, en muchos otros aspectos y especialmente en regiones como el tercer mundo, sus condiciones habían empeorado. No bastó con tomar en cuenta a las mujeres, sino que también hubo limitaciones con este enfoque y poco a poco las críticas a MED comenzaron a pronunciarse. Por tanto, MED empieza a ser cuestionado por grupos y organizaciones de mujeres. Se produce un debate que pone como centro de discusión la importancia de las relaciones de género, el conflicto y las relaciones de poder para entender la subordinación de las mujeres. Es así que este debate dio lugar a que nazca el enfoque de género en el desarrollo (GED), que implicaba asumir el concepto género como una categoría de análisis para resolver problemas relacionados con el desarrollo (Kabeer, 1998). El GED es un enfoque que propone enfatizar las relaciones de género porque permite “entender más a fondo las formas en que las relaciones desiguales entre mujeres y hombres […] podían haber contribuido a los grados y formas de exclusión que ellas enfrentaban en el proceso de desarrollo” (p. 70). El GED buscó el desarrollo equitativo y sostenible donde deberían participar hombres y mujeres; el objetivo que tenían era mediar “las formas en que los individuos experimentaban las fuerzas estructurales” (p. 70), es decir, el problema de las relaciones de poder. El GED busca una solución para que las mujeres ya no sean parte de esas relaciones desiguales y así lograr la equidad entre los géneros; así, propone el empoderamiento de las mujeres para cambiar la vida de las mismas.
En función de los dos enfoques expuestos (MED y GED), de manera general, se considera que la participación de las mujeres cafetaleras de la AIPAC llegan a estar bajo el modelo de MED, ya que se pudo observar en la presente investigación que uno de los proyectos (proyecto Café Mujer2) implementados en la asociación estaba dirigido exclusivamente a las mujeres; en éste, las actividades se orientaban a la satisfacción de sus necesidades básicas, mediante la generación de ingresos.
METODOLOGÍA
Este estudio se realizó con los productores y productoras de café de la AIPAC, organización que se encuentra en el centro poblado la Cascada, el cual se ubica en la Central Cascada del Municipio de Palos Blancos, Provincia Sud Yungas, al Norte del departamento de La Paz. La población objeto del estudio está conformada por las mujeres productoras, es decir, por socias activas, esposas de los socios activos, hijas de los socios activos y esposas de los socios pasivos que conforman la AIPAC; en el estudio, se quiere dar a conocer la participación de las mujeres cafetaleras en el proyecto Café Mujer. Los motivos por los que se llegó a elegir el objeto de estudio, surgen cuando una de las autoras de este artículo asistió a una feria dominical de El Prado, en la ciudad de La Paz, en septiembre del año 2010, donde se abordaba la temática sobre las áreas protegidas; entre todos los puestos de exposición, en un puesto se comercializaban varios productos como artesanías, miel y un café que era vendido molido y en grano tostado, con el nombre “Café Mujer”. Aquel nombre del producto fue uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigadora, quien solicitó información de uno de los guardaparques3 de la Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas. Él le comentó que el café era elaborado solamente por mujeres, quienes se dedicaban a procesarlo (tostado y molido) en su misma comunidad (La Cascada). Este dato tomaba en cuenta que varios de los cafés son procesados en la ciudad de La Paz y que, por lo general, para obtener el café, trabajaban todos los miembros de las familias; pero en el caso de Café Mujer ocurría de diferente manera. Por esta razón, se decidió estudiar a este sector de mujeres, tomando en cuenta que ellas mismas lo producían y que a la vez le daban un valor agregado. Una vez obtenida esta información, se empezó a planificar el trabajo de campo exploratorio y recabar información sobre el lugar (Central Cascada) donde se encuentra el objeto de estudio; este lugar se encuentra en el límite del área protegida Pilón Lajas4.
La metodología que se utilizó fue principalmente de tipo cualitativo. Las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos de la población objeto de estudio fueron las siguientes:
Se realizó observación participante, técnica que “consiste en la participación directa e inmediata del observador en cuanto asume uno o más roles en la vida de la comunidad, del grupo o dentro de una situación determinada” (Ander Egg, 1995, p. 203). Es el caso de nuestra participación en actividades diarias de las mujeres, tanto en el trabajo de la asociación, como en la implentación del Proyecto Café Mujer, entre otros. Ésta fue una fuente importante de información para empezar esta investigación, ya que la observación fue constante en todo este proceso. Además, la recolección de información se hizo en los diferentes espacios y momentos donde participaban las mujeres. Para la realización de esta técnica y de las demás fue importante, antes de iniciar el trabajo de campo, explicar a la asociación las razones por las cuales se quería ingresar a dichos espacios, lo que permitió disminuir el nivel de tensión y facilitar la recolección de los datos por medio de esta técnica y, posteriormente, con las entrevistas. Sin embargo, también se consideró que, aunque no todas las personas estuvieron abiertas a brindar su ayuda, aun así fue fundamental aclararles los fines del estudio.
Se realizaron entrevistas semiestructuradas5. Según Barragán (2001), “no hay un modelo o formato que puede ser utilizado en todas las circunstancias y con todos los entrevistados” (p. 143), lo cual permite una mayor fluidez en el proceso de entrevista. Para la aplicación de estas entrevistas, se realizó una guía de preguntas, que fueron modificadas de acuerdo con la situación de los entrevistados. Esta técnica permitió conocer en profundidad otros temas que las mujeres contaban, lo cual fomentó una relación de confianza con las mujeres, ya que, además de lo que se les preguntaba, ellas contaban sus problemas personales, las dificultades que tenían para participar en la asociación, entre otros. Se recopiló la información desde junio del 2011 hasta el mes de enero del 2015, a partir de 17 entrevistas semiestructuradas que se efectuaron a las socias, esposas e hijas de los socios activos. Las características de las entrevistadas varían en lo que se refiere a su edad, su estado civil, número de hijos y su ocupación. Así, de las 17 mujeres entrevistadas de la AIPAC, 8 son esposas de socios activos, 5 son hijas de socio activos y 4 son socias activas. Con respecto a la composición etaria, se pudo observar que 9 mujeres tienen entre 39 y 62 años, mientras que 6 tienen entre 19 y 28 años y las últimas 2 tienen entre 29 y 38. Las mujeres mayores de 36 años nacieron en los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro. En cambio, en el caso de las mujeres cuyas edades oscilan entre los 19 y 35, la mayoría nació en la Cascada y solo una en Mapiri, desde donde migró con su familia el año 2000. En cuanto al estado civil, 10 de las entrevistadas están casadas, 5 son solteras, 1 mujer es separada y la última es viuda. Asimismo, se constató que la mayoría de las entrevistadas (13 casos) tienen un promedio entre 3 a 4 hijos; el promedio de personas en las unidades domésticas es de 5 o 6 personas. El resto de las mujeres no tienen hijos. Finalmente, en cuanto a la ocupación de las entrevistadas, 6 señalaron ser agricultoras y amas de casa, 4 son agricultoras y pequeñas comerciantes (las cuales tienen sus tiendas en sus domicilios y sus puestos de venta en la calle), 5 son estudiantes, una mujer se reconoció solo como ama de casa y otra mujer se reconoció solo como agricultora.
HALLAZGOS
En esta sección, vamos a hacer una descripción del proyecto Café Mujer que estaba orientado exclusivamente a la población femenina de la AIPAC (socias, esposas de los socios activos). Primeramente destacaremos las características del proyecto y los conocimientos que ellas han adquirido, para posteriormente describir el motivo principal para que las mujeres participen en éste, así como los factores que incidieron para que ellas abandonaran el proyecto. Finalmente, se hará hincapié en las causas que provocaron que el proyecto fracase.
1. Ejecución del proyecto café mujer en la AIPAC
Este proyecto está enmarcado dentro del enfoque de Mujeres en Desarrollo (MED), dentro del cual las mujeres son el centro de atención: en éste, se les ofrece espacios de capacitación para que ellas generen sus ingresos, teniendo una alternativa de empleo para así satisfacer sus necesidades inmediatas y mejorar su condición económica. Kabeer (1998) menciona que la implementación operativa desde la perspectiva MED se concentra en proyectos para mujeres o en componentes separados para ellas en los proyectos generales. A continuación, realizaremos una descripción de las características del proyecto.
Como punto de partida, los objetivos del proyecto6 fueron los siguientes: 1) mejorar las capacidades técnicas, organizativas y administrativas del Componente Café Mujer de la AIPAC, para garantizar la producción de un producto de alta calidad; 2) consolidar mercados nacionales de comercio justo y ecológico para la comercialización del Café Mujer, y; 3) incorporar a la mujer en las actividades del proyecto para mejorar sus ingresos monetarios tanto de ellas como de sus familias (Programa BIAP, 2008, p. 5).
Para la realización de dicho proyecto, se contempló la contratación de consultores, quienes se encargaron de brindarles capacitación y asistencia técnica, además de hacer seguimiento al proyecto. El PCM inició sus actividades en el mes de marzo de la gestión 2009 y concluyó las mismas el mes de junio del año 2013. En la figura 1, se muestran las actividades realizadas durante el tiempo en el cual se implementó el proyecto.
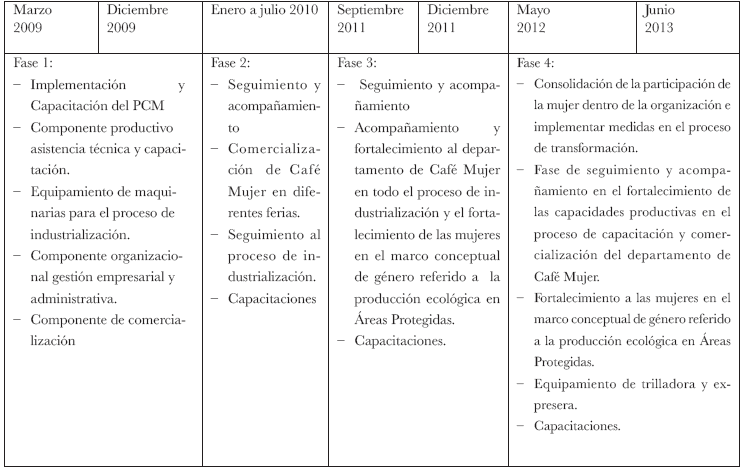
Fuente: Elaboración propia en base al Programa BIAP (2008).
Figura 1. Actividades que se realizaron en el proyecto café mujer 2009-2013
Como se puede apreciar en el gráfico, en la primera fase, se llevaron a cabo diversos talleres de capacitación divididos en tres componentes: producción, organización y comercialización. En las siguientes tres fases, se hizo un apoyo, seguimiento y fortalecimiento al proyecto. En función a lo anterior, a continuación, se describirán los componentes de capacitación que se implementaron y reforzaron a lo largo de las cuatro fases.
En el componente de producción, se realizaron talleres sobre control de calidad y procesamiento del café. El primer ciclo de talleres estuvo orientado al control de calidad, donde se verificó la calidad del café por medio de la catación, con lo cual se determina las características físicas (tamaño, forma y color) y sensoriales (sabor, aroma, acidez) que deben tener los granos de café. La idea central del proyecto en cuanto al control de calidad es que las mujeres puedan conocer la calidad del café que están produciendo para poder vender su producto al mercado a un mejor precio.
En los talleres del procesamiento del café, se tenía la finalidad de que las mujeres puedan procesar el café pergamino que la AIPAC les vendía. El procedimiento que ellas realizaban eran los siguientes: zarandeado7 y seleccionado. Para el zarandeado, se coloca el café pergamino en zarandas, donde todos los granos que quedan en la zaranda serán utilizados. Al mismo tiempo, se selecciona los cafés malos que pudieron haber quedado en la zaranda, como los kholos (sobre maduros y partidos). Luego se trilla o pela el café en una máquina. En cuanto al tostado, este procedimiento es una de las etapas más importantes de la transformación de café; hay diferentes tipos de tueste que resaltan las cualidades del café.
En el componente de organización, se desarrollaron capacitaciones para así poder consolidar las capacidades organizativas y administrativas (manejo de caja chica, fondo de acopio, registro de ventas, egresos, ingresos, reglamento para ventas en consignación, manejo de inventarios, tanto en grano como en producto transformado) del grupo de mujeres. Estas capacitaciones tuvieron una duración de un mes, con la finalidad de que las participantes puedan responsabilizarse de los diferentes componentes correspondientes al proyecto.
El componente de comercialización estuvo compuesto por dos talleres destinados a que las mujeres de la AIPAC comercialicen el café que producían. El tiempo de capacitación fue de dos meses. En esos talleres, se les enseñó a promocionar y vender su producto. La señora Romualda comentó que le gustaron mucho estos talleres porque, en un principio, simulaban vender su café: unas ofrecían el café y otras lo compraban; esta práctica era realizada para que las mujeres puedan desenvolverse hablando y promocionando la marca de Café Mujer; además, implicaba que salgan de su espacio cotidiano. Café Mujer participó en cuatro ferias nacionales realizadas en La Paz (2011), Cochabamba (2012), Tarija (2012) y Santa Cruz (2013), promocionando el producto. También participaron en la Feria del Norte (Caranavi), por ser un café de origen. Para asistir a estas ferias, se fueron turnando entre todas las mujeres del proyecto; cuatro de ellas asistían a cada evento. Sin embargo, no todas fueron a las ferias, sobre todo las mujeres mayores, ya que no contaban con el tiempo requerido, pues no podían dejar de realizar sus actividades diarias. A partir del año 2011, se empezó a comercializar el café en Rurrenabaque y en la sede de gobierno de La Paz en diversas tiendas ecológicas y en instituciones que apoyaron a la asociación.
2. Lo económico como motivo para la participación de las mujeres
Cuando se dio inicio al proyecto el año 2009, no había muchas personas interesadas en participar en éste, pero después de que los financiadores les explicaron las finalidades del proyecto y los beneficios que traería a la población femenina de la asociación, 30 mujeres decidieron integrarse (entre socias activas, esposas e hijas de socios activos); de éstas, 13 eran mujeres mayores (cuyas edades oscilan entre los 38 y más de 50 años) y 17 jóvenes (siendo sus edades de 17 a 37 años). Ahora bien, cuando se les preguntó a las mujeres por qué decidieron participar en el proyecto Café Mujer, la gran mayoría (90%) indicó que el motivo principal fue el factor económico, considerando que entre los objetivos principales que conllevaba el proyecto estaba beneficiar a las mujeres y, por ende, a sus familias. Este aspecto es expresado en los siguientes casos:
Por falta de dinero y de trabajo hay señoras que se venden [comida, refrescos], pero hay otras que no, como yo. Nosotras tenemos que administrar el poquito dinero que nos dan nuestros maridos y somos las que más lo sentimos. Ahora con esto de Café Mujer [refiriéndose al proyecto] hay que esperar que se venda el café, para que haya un poquito de recursos para que tengamos más dinero (Margarita, 25-7-2013).
Debido a que Romualda quedó viuda, tuvo que hacerse cargo de la jefatura de su hogar, como de sus cafetales, por lo cual se incorporó al proyecto con la esperanza de obtener mayores ingresos. Al respecto, ella menciona:
Ahí me he quedado en mis tierras, sola, luchando y trabajando como cualquier persona, pero lo tengo que hacer por mis hijos y ahora nos cae bien Café Mujer porque tengo la fe en que algo nos va ayudar (Romualda, 22-7-2013).
Así, las mujeres cafetaleras aceptaron satisfactoriamente la implementación del proyecto participando del mismo y esperando que los efectos sean positivos con relación a la posibilidad de obtener ingresos monetarios. Así, la situación económica influyó para que las mujeres -en tanto madres y esposas, así como hijas de los socios- tuvieran la necesidad de buscar oportunidades para acceder a recursos y bienes materiales para mejorar su calidad de vida.
3. Factores que incidieron para que las mujeres dejaran de participar en el proyecto
Como se mencionó anteriormente, 30 fueron las mujeres que inicialmente ingresaron al proyecto el año 2009. Ahora bien, de este total de mujeres, se podría esperar que la mayoría de ellas o por lo menos la mitad hayan terminado las etapas de capacitación del proyecto. Pero se constató que hasta la culminación del proyecto (finales del año 2013), de las 30 mujeres que ingresaron a un principio, 20 habían abandonado poco a poco el proyecto en el transcurso de los cinco años que duró el mismo y solo 10 lograron concluir todo el proceso. En el cuadro 1, se muestra el número de mujeres que participaron y abandonaron el proyecto en el periodo que se implementó el mismo.
Cuadro 1. Número de mujeres que participaron y abandonaron el proyecto Café Mujer del 2009 al 2013
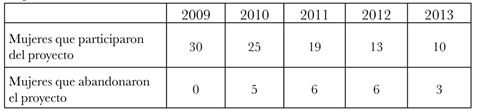
Fuente: elaboración propia con base en la información proporcionada por la Coordinadora del Proyecto, el 14 de mayo del 2015.
A partir de los datos anteriores y del análisis de las entrevistas realizadas, vamos a conocer cuáles son los factores que determinaron que más del 60% (20 casos) de las mujeres haya abandonado el proyecto en el transcurso del tiempo que duró el mismo. Las causas que se han identificado corresponden a cuatro factores: la educación, el control o desconfianza de sus esposos o padres, el tiempo y los problemas de organización entre las mujeres dentro del proyecto.
La educación es el primer factor identificado; está relacionado con el bajo nivel de formación escolar que tienen las mujeres, es decir, nulo (sin ningún nivel de formación) o básico (de primero a cuarto de primaria); esto significa que algunas solo sabían leer o escribir. Esta situación repercute en que les haya sido difícil asimilar el contenido de los manuales de apoyo, o no poder comprender los diferentes temas tratados en los talleres, así como no poder tomar apuntes sobre las explicaciones que se daban en las capacitaciones. Este aspecto repercute generalmente en las mujeres mayores; Carmen y Mónica lo expresan de la siguiente manera:
Como no he aprendido rápido en las capacitaciones lo he dejado, porque como antes no teníamos escuelas, entonces por eso no sé leer, y de eso mi hijita me acompañaba a las capacitaciones del café para que lo escriba, pero a veces íbamos y a veces no podíamos ir porque teníamos que hacer otras cosas (Carmen, 16-7-2013).
Mónica solo cursó hasta segundo de primaria; señala al respecto:
Para mí me ha sido difícil aprender, no entendía lo que hablaba la licenciada, cómo hacer lo que nos decía, por eso ya no he ido más y es que a veces solo escuchamos y luego se nos olvida (25-4-2011).
Estos casos nos demuestran que los bajos niveles de escolaridad de las mujeres mayores influyen en que tengan menores oportunidades de aprender en los talleres de capacitación y, por lo tanto, tiendan a abandonar el proyecto. Asimismo, a diferencia de las anteriores, para las mujeres jóvenes, el tener un mayor nivel de formación escolar (nivel secundaria) fue una ventaja para asistir a las capacitaciones, con lo cual se constata que la educación es un factor que determina la participación en el proyecto.
El control y la desconfianza de los esposos o de los padres es el segundo factor que hemos identificado para que las mujeres hayan dejado el proyecto; este aspecto se relaciona con el control que ejercen algunos hombres sobre las mujeres. A diferencia del anterior factor, acá hemos distinguido que son las mujeres jóvenes (cuyas edades oscilan entre los 17 y los 20 años) las que han tenido más problemas para participar en el proyecto; esto se debe a que, en algunos casos, las hijas y esposas jóvenes están limitadas para poder acceder y participar en otro tipo de actividades que estén fuera del hogar y de la escuela; tal es el caso de los talleres de capacitación que ofrecía el proyecto. Los siguientes testimonios ejemplifican esta situación:
Yo he tenido mucha lucha con mi marido porque él no me dejaba ir a las capacitaciones y por eso nos peleábamos, él dice que me descuido de mis hijos, pero no es así, yo hago todo el día, cocino, lavo y él no ve eso (Juanacha, 20-7-2013).
Mi esposo no quería que vaya, me decía: “mucho sales”, “a dónde siempre vas”, “qué siempre hacen ahí”, y por eso se molestaba, porque el proyecto ya debería haber terminado hace tiempo, además ya estamos vendiendo, pero nada hasta ahora y él ya no me cree que voy (Natividad, 8-7-2013).
El que las mujeres participen en el proyecto genera tensión; algunos maridos comenzaron a entorpecer el trabajo de algunas al prohibirles salir para las capacitaciones. Esta situación, no solo se presenta en el caso de las mujeres casadas, sino también en el caso de las hijas de los socios: algunas de ellas manifiestan que sus padres no les dejaron asistir a los talleres, tal como lo expresa Eva:
Mi papá me decía: “eso es vagancia, eso quita mucho tiempo”, y ya no he ido, no está pues de acuerdo a que yo salga, él me dice: “cuidadito que me hagas quedar mal”, por eso yo siempre tengo que pedir permiso y regresar a una hora y como las capacitaciones a veces no se terminan rápido, yo tengo que dejar lo que estamos haciendo por miedo a que mi papá me pegue (6-9-2015).
Estas entrevistas nos demuestran que algunas de las mujeres jóvenes que han participado de las capacitaciones del proyecto están bajo la autoridad y el control de los varones. Así, podemos afirmar que, sin el apoyo de los hombres, en particular de los esposos y padres, las mujeres entrevistadas no pudieron participar hasta el final del proyecto. Todo lo anterior se enlaza de manera estrecha con las relaciones de poder de género, tal como Kabeer (1998) lo menciona: las relaciones de poder entre géneros se derivan de acuerdos en instituciones sociales como el hogar, la comunidad, el mercado y el Estado, las cuales proporcionan a los hombres una mayor capacidad de movilizar reglas y recursos institucionales que promuevan y defiendan sus propios intereses.
El tiempo es el tercer factor que hemos identificado, ya que este elemento es determinante para participar en un proyecto productivo. Las mujeres tienen un tiempo constantemente fraccionado e interrumpido. Las actividades reproductivas, además de las productivas, no les permiten estar completamente involucradas en otros ámbitos, como la participación en la asociación, y, cuando logran desempeñar estos roles, su jornada de trabajo se triplica. El hecho de participar en el proyecto hizo que aumenten sus labores; esto no les permitía asistir a varias sesiones de las capacitaciones, lo que ocasiónó que dejen de asistir definitivamente. Así lo expresan los siguientes casos:
Los días que hay capacitaciones una y otra vez nos repiten lo mismo, para la catación todos los días era preparar el café, oler, registrar en la boleta y para preparar el café era pelar, tostar moler una y otra vez; la licenciada decía que solo así podíamos aprender, pero uno tiene otros compromisos y responsabilidades en la casa, y así ya no se puede, es difícil sacar tiempo para ir a las capacitaciones (Margarita, 25-7-2013).
Mi mamá me decía: “haz esto”, “haz lo otro”, y a veces no alcanzaba tiempo para ir, voy a estar yendo después, decía, pero luego cuando empiecen a vender el café, pero lo fui dejando por eso (Esperanza, 18-6-2012).
Como se puede apreciar en las entrevistas, al tiempo que dedican las mujeres al proyecto se suman las horas de trabajo que tienen en su espacio personal; éste es un efecto negativo, dado que no siempre pueden dejar de lado sus responsabilidades en las actividades productivas y reproductivas. Según las entrevistadas, las capacitaciones, por ser largas y repetitivas, ocasionan en las mujeres cansancio; ellas reconocen que no siempre realizaban las actividades (como el procesamiento del café) como debería efectuarse. Desde esta perspectiva, el poco tiempo libre con que cuentan ellas ha impedido que participen de manera constante en los talleres y actividades del proyecto. Este hecho, sin lugar a dudas, incidió en que hayan tomado la decisión de dejar el mismo. Algunas mujeres han logrado desempeñar estos roles, pero con la consecuencia de que su jornada de trabajo se ha triplicado. El proyecto implícitamente ha desvalorado el trabajo reproductivo y productivo que muchas mujeres realizan, ha minimizado la participación de ellas en la división del trabajo y las responsabilidades que esta división trae.
El último factor está netamente vinculado a los problemas de organización entre las mujeres: mientras se estaba ejecutando el proyecto, ni los técnicos ni los financiadores tomaron en cuenta que para la mayoría de las mujeres el hecho de organizarse significó una experiencia desconocida. Se evidenció, por un lado, que la participación de las mujeres en las asambleas de la asociación era pasiva; ellas mismas limitaban su participación argumentando “miedo a equivocarse”, o susceptibilidad frente “al qué dirán los demás”, o bien inseguridad y vergüenza8; por otro lado, también se debe al hecho de que las mujeres no se sienten capaces de ocupar una determinada función en el directorio, donde generalmente los hombres han estado involucrados. Todos estos aspectos produjeron que las mujeres cafetaleras no puedan interactuar, tomar decisiones, resolver conflictos y, por ende, poder trabajar de manera organizada entre ellas. Así lo manifiestan Lucía, Elisia y Dionisia:
El problema entre mujeres es lo que más duele [ya que] cuando nos estábamos organizando nosotras mismas, otras señoras [que no participan del proyecto] nos decían: “viejas vagas que no tienen nada qué hacer”, nos decían de todo, yo creo que lo dicen por envidia; pero las señoras aquí no dicen nada, solo se molestan, pero no dicen nada. Pero cuando tenemos un problema entre nosotras ya estamos peleándonos (Lucía, 9-7-2013).
De pronto, se les ocurre que nos tenemos que reunir para que podamos procesar el café; pero luego ya nadie se quiere hacerse cargo y yo creo que es por falta de capacidades de convivir, no estamos acostumbradas a estar juntas porque estamos acostumbradas más a trabajar en nuestras casas, con nuestras familias (Elisia, 11-10-2014).
Cuando estaba la licenciada todas venían y hacían, pero cuando se ha ido ya nadie quería hacer nada y, como yo, hay señoras que se quejan de la falta de apoyo de algunas compañeras; pero tampoco hacen nada, se faltan porque dicen que no tienen tiempo, yo sé que así es, pero si no nos ocupamos nosotras quién va hacer, si no nos apoyamos entre nosotras; yo varias veces les he dicho que tenemos que estar unidas, que así nos va ir bien; pero nada, pocas somos las que trabajamos, y el resto se espera a ver qué llega (Dionisia, 15-5-2014).
Según las entrevistas realizadas, mientras se encontraba la coordinadora del proyecto, las mujeres se fueron involucrando en el proyecto y aprendiendo a trabajar en grupo; pero cuando llegó el momento en que ellas tenían que sostener el proyecto y darle continuidad, las relaciones entre ellas en cuanto a lo organizativo se deterioraron notablemente. El proyecto ignoró esas dificultades de organización, ya que en los tres casos presentados se constató que la falta de organización se debe a que las mujeres aun no tenían las condiciones para trabajar en grupo, puesto que su vida se centra en la atención del hogar y en el cuidado de los hijos. Por ello, al no haber una experiencia de trabajo en equipo, se torna más difícil la organización entre ellas. Como consecuencia, ellas no tuvieron tanto interés en asumir responsabilidades, tomar decisiones de manera conjunta; estas consecuencias llegan a tornarse más difíciles, y provocan incomprensión y disconformidad entre ellas.
4. Causas del fracaso del proyecto Café Mujer
Durante la implementación del proyecto, se realizaron diferentes actividades y talleres de capacitación dirigidas a las mujeres de la asociación para que mejoren sus capacidades productivas en el procesamiento del café, y una vez que concluyó el proyecto con sus actividades, ellas supuestamente estarían en condiciones de sostener independientemente el proyecto, generando los ingresos económicos esperados. Pero se evidenció que los alcances del proyecto no tuvieron tales resultados, ya que no se tomaron en cuenta diversos aspectos vinculados específicamente con el contexto donde se desenvuelven las mujeres. En este contexto, a partir del análisis de la entrevistas realizadas y los elementos estructurales en los que se basaba el proyecto, en este estudio se ha identificado que son dos las causas que provocaron que el proyecto haya fracasado después de la culminación del mismo.
La primera causa identificada se debe a que el proyecto consideró de forma aislada el desarrollo de las actividades de las mujeres fuera del contexto de sus relaciones con otros. Es decir, el proyecto solo se centró en las mujeres (socias y esposas e hijas de los socios) y en las actividades que ellas realizarían en la etapa del procesamiento del café; pero no se tomó en cuenta las relaciones con los socios y el directorio de la AIPAC. Esta situación se ve reflejada, cuando el proyecto acordó un convenio con la asociación donde se estableció que la venta iba a estar garantizada durante la implementación del proyecto y también después del mismo. Pero este abastecimiento solo ocurrió durante los primeros tres años, tal como se describe a continuación.
En los años 2009 y 20109, cuando se dio inicio al proyecto, se compró al contado 10 quintales de café a 800 Bs. cada quintal (cabe señalar que esta compra realizada se contemplaba en el financiamiento que ellas tenían) a la AIPAC; el 2010-2011, de igual manera, se compró al contado 12 quintales a 850 Bs. cada quintal. Para los años 2011 y 2012, se compró 13 quintales, pero ese año la AIPAC les vendió la última cosecha del año, que tenía bastante descarte (broca, aplastados, grano menudo, etc.); esta adquisición produjo una merma en el producto final, por lo que los rendimientos disminuyeron. La AIPAC no quiso vender la segunda cosecha que tuvo un mejor rendimiento, pues decidió que éste sería vendido al mercado internacional. Para el año 2012, el proyecto Café Mujer no había tenido los rendimientos que se esperaban, por lo que quiso comprar en consignación el café a la AIPAC; pero la AIPAC quería que el proyecto le compre el café al contado y el proyecto solo pudo comprar solo 5 quintales. Finalmente, para el año 2013, la AIPAC les vendió 2 quintales de café; fue poca cantidad, debido a que el precio del café ese año había subido y prefirieron destinar su producción al mercado externo. De este modo, Café Mujer10 se quedó con una cantidad mínima para procesar. Café Mujer trató de comprar café a otros productores de la zona que no acopiaron en la AIPAC, pero éstos quisieron aprovechar la venta de su café de menor calidad vendiéndoles al mismo precio de un café de buena calidad. Así, no se logró comprar el suficiente café para procesar.
Como se pudo constatar, mientras el proyecto se encontraba financiado por el BIAB y la DED, se logró una buena relación económica entre las mujeres beneficiarias y la directiva de la AIPAC, pues dicho proyecto contaba con los recursos económicos para la compra directa del café para que las mujeres lo procesen y comercialicen durante tres gestiones continuas (del 2009 al 2011). Pero este escenario cambió a partir del año 2012, ya que en ese año y cuando estaba por finalizar el proyecto ocurrió una situación inesperada: el directorio de la asociación y una parte importante de los socios de la AIPAC, al conocer que las mujeres habían generado ingresos por la venta de su café, decidieron incrementar en un porcentaje más alto el precio del café; además, solicitaron que esta venta se realice al contado, al igual que en los años anteriores. Esto repercutió en que las mujeres compraran menos cantidad de café y, por lo tanto, tengan un bajo rendimiento en la producción y venta de Café Mujer (en el año 2012 y 2013). Éste fue uno de los aspectos que repercutió en el fracaso del proyecto, ya que las mujeres se desanimaron y terminaron el proyecto. Con todo lo sucedido, nos podemos dar cuenta de que las mujeres no eran autónomas en las actividades que desarrollaban en torno al proyecto Café Mujer, ellas dependían de la AIPAC, que les proporcionaba la materia prima.
La segunda causa se debe al hecho de que los financiadores del proyecto consideraron que las mujeres, una vez organizadas, ya podían comercializar su café en los diferentes centros de abasto, donde ya se habían establecido convenios de venta; sin embargo, esta situación no se produjo, ya que las mujeres no lograron comercializar su producto ni cumplir con los requerimientos que el mercado exigía. Esto se debía a que a ellas se les dificultó trasladarse desde su lugar de origen rural hasta el mercado urbano que ya tenían consolidado11. En otras palabras, las mujeres no podían viajar un día determinado para regresar otro día a recoger el dinero por la venta del producto, lo que querían era que les paguen al contado12. El argumento que ellas daban era que no podían viajar por las actividades que generalmente realizaban en La Cascada y que no contaban con tiempo; si bien hubo algunas que estaban dispuestas a ir, ponían como condición ir acompañadas por algún familiar, pero no solas, por lo que pedían que los viáticos sean pagados para el acompañante más. Como no había suficientes recursos económicos para sustentar dichos gastos, finalmente se negaron a ir. Hubo una señora que viajaba a La Paz a vender sus productos a la Ceja de El Alto, pero indicó que no tenía tiempo para trasladarse a la ciudad a entregar el café a las tiendas ecológicas. Con estos contratiempos, las ventas fueron esporádicas: solo se realizaron tres viajes entre el año 2012 y mediados del 2013. Para junio del 2013, la comercialización del producto no había alcanzado a cubrir ni siquiera los gastos operativos (compra de stickers, bolsas de aluminio) para poder realizar el procesamiento del café. Es así que las mujeres poco a poco perdieron el interés y dejaron de participar de Café Mujer.
De esta forma, podemos aseverar que una de las causas que incidió en que el proyecto no sea viable después de la implementación del mismo es el hecho de no haber tomado en cuenta las características socioculturales y económicas de las mujeres, lo cual incidió en que ellas no puedan comercializar su café por sí mismas. Esto provocó el agotamiento y el desinterés por parte de ellas.
DISCUSIÓN
Los estudios que abordaron las temáticas sobre el vínculo que tienen las OEC con los sistemas de producción, la implicación de las mujeres en las OEC y la participación de las mujeres en proyectos de desarrollo con un enfoque de género (Charlier y Yépez Del Castillo, 2004;Choque, 1995;Muñoz, 2004) han demostrado que varios elementos de dichos análisis coinciden con algunos hallazgos que hemos encontrado en el estudio. Por ejemplo, en el caso del trabajo de Muñoz (2004), de los tres niveles de las OEC que distingue, en nuestro estudio se tomó como marco de análisis las OEC de primer nivel, ya que se evidenció que los productores de la AIPAC recibieron la colaboración de instituciones privadas en lo que concierne a la asistencia técnica (capacitaciones, talleres) y la prestación de servicios de comercialización para vender su café en el mercado nacional e internacional. Por otro lado, los resultados a los que llegan Charlier y Yépez del Castillo (2004), quienes afirman que la participación de las mujeres en las OEC es reducida, no se asemeja a lo que sucede en la AIPAC, ya que se ha visto que las mujeres cafetaleras han ido accediendo a espacios en la estructura organizativa que anteriormente les eran negados, aunque de alguna manera se mantiene una visión muy centralizada en la figura masculina. Finalmente, en el estudio de Choque (1995), la autora encuentra que el acceso a la información es limitado para las mujeres, considerando que dicha información es transmitida a través de sus parejas, quienes son los sujetos que participaron activamente de las capacitaciones. Éste es un elemento que coincide con lo que se ha podido ver en AIPAC en un inicio: cuando los productores estaban empezando a asociarse, recibieron diferentes capacitaciones para mejorar sus cultivos de café y para fortalecer su asociación; sin embargo, a la mayoría de estas capacitaciones que se daban en la AIPAC solo asistían los hombres.
De esta manera, con este estudio, se pone en evidencia que los proyectos de desarrollo elaborados con un enfoque de género generalmente están diseñados tomando en cuenta a un miembro de la familia y específicamente al hombre; sin embargo, en el caso del proyecto Café Mujer, al estar dentro del enfoque de MED y orientado al sector femenino de la AIPAC, tuvo como propósito solo fortalecer las capacidades productivas de las mujeres cafetaleras para que ellas generen ingresos económicos; pero los financiadores, al no considerar el rol reproductivo que realizan las mujeres y al sobrecargarlas con más responsabilidades en el ámbito productivo, se puso en evidencia que este tipo de proyectos tiende a fracasar.
CONCLUSIONES
A partir del análisis de los relatos de las mujeres que participaron en el proyecto Café Mujer y el enfoque teórico de MED en el cual recae el proyecto, se ha podido ver que este proyecto, al ser de carácter productivo, se ha implementado solo con el propósito de promover la productividad de las mujeres para satisfacer sus necesidades prácticas de género, relacionadas con la obtención de ingresos. Al final terminó fracasando debido a los dos factores que hemos evidenciado, los cuales están estrechamente relacionados con el contexto donde se desenvuelven las mujeres. Tal como Kabeer (1998) señala, los proyectos de desarrollo, al ser intervenciones mal concebidas y mal dirigidas, han permitido a diferentes grupos de elaboradores de políticas centrarse en los aspectos muy específicos de las vidas de las mujeres y definir sus intervenciones en función solo de estos aspectos. Economistas de la unidad doméstica, planificadores agrícolas y de salud y los ecologistas han hecho de las mujeres un blanco en sus planes, sobre la base de percepciones de lo que ellas hacen, definidas muy restringidamente. El problema es que las mujeres, sobre todo las que son pobres, emprenden simultáneamente muchos de estos papeles y necesidades, a menudo sin recibir pago alguno, y de ahí que trabajen más horas. Las intervenciones en el desarrollo, diseñadas y puestas en práctica por sectores individuales con muy poca coordinación entre ellos, generan demandas conflictivas en relación al tiempo y la energía de las mujeres. Estas intervenciones, o están abocadas al fracaso, o bien tiene como resultado la explotación intensificada del trabajo de las mujeres (Kabeer, 1998, p. 279). Es así que el proyecto, al ser una iniciativa que solo se enfocó en resolver los problemas económicos de las mujeres, no tomó en cuenta los significados que la población otorga al papel de las mujeres en lo que respecta a su rol productivo y reproductivo, considerando que estos significados determinan la participación de ellas en diferentes ámbitos, que pueden ser manifestados por las barreras culturales y condiciones materiales. Las barreras culturales pueden ser la sobrecarga de trabajo, el tiempo y el control o desconfianza de sus esposos, por lo que es indispensable comprenderlas y reconocerlas para demostrar los prejuicios y estereotipos de manera más eficaz, ya que tales barreras produjeron que las mujeres dejaran de participaron en el proyecto.
En cuanto a las condiciones materiales, éstas pueden ser: la producción y la comercialización, las cuales deben ser tomadas en cuenta para que estos proyectos sean prósperos. Así, por ejemplo, en el ámbito de la producción, el proyecto Café Mujer no consideró que las mujeres puedan depender de la AIPAC para adquirir el café y posteriormente procesarlo. Esto complicó sus actividades, ya que ellas no llegaron a ser autónomas para poder tomar las decisiones que les incumbían en el procesamiento. De igual manera ocurrió en el ámbito de la comercialización, ya que el proyecto no tomó en cuenta que las condiciones culturales impedirían que ellas puedan movilizarse a la ciudad para vender el producto.















