Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Revista Aportes de la Comunicación y la Cultura
versión impresa ISSN 2306-8671
Rev. aportes de la comunicación no.31 Santa Cruz de la Sierra dic. 2021
ARTÍCULOS
Del apagón de 1996 al paro general de 2018: Tres décadas de coberturas
mediáticas de protestas sociales en Argentina
From the blackout of 1996 to the general strike of 2018: Three decades of
social protests media coverage in Argentina
Damian Andrada
Es docente FLACSO Argentina, candidato a Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires
(UBA) donde analiza la construcción y descomposición de la hegemonía del Gobierno de Evo Morales
entre 2006 y 2016. Se graduó como Técnico Superior en Periodismo en la Escuela TEA y como
Licenciado en Periodismo por la Universidad Del Salvador (USAL) Correo: damian.andrada@gmail.com
Recibido: 27 de septiembre de 2021 Aprobado: 3 de diciembre de 2021
Resumen
El artículo desarrolla un análisis de cobertura de prensa de cinco cacerolazos y dos protestas sociales desarrollados entre 1996 y 2018 en la República de la Argentina por parte de los diarios Clarín, La Nación y Página/12, a partir de la definición de tres etapas en las coberturas periodísticas de protestas sociales y huelgas generales. La primera toma el segundo mandato de Carlos Menem, el gobierno inconcluso de Fernando de la Rúa y la presidencia de Néstor Kirchner, que reúne coberturas sin presencia de polarización. En este periodo se observan que los tres medios no presentan demasiadas diferencias en su encuadre por lo que dan la sensación de neutralidad y objetividad periodística. El segundo periodo toma las dos presidencias de Cristina Kirchner, donde se identifica una polarización en la que los medios Clarín y La Nación apoyan y promocionan las protestas sociales, mientras que Página/12 las cuestiona. El tercer periodo, corresponde al gobierno de Mauricio Macri, en la que los dos principales medios en sintonía con el oficialismo construyen diversas estrategias de deslegitimación de la protesta social en lo que es una verdadera pedagogía de la deslegitimación de las protestas sociales.
Abstract
The article analyzes the press coverage of five cacerolazos and two social protests developed between 1996 and 2018 in the Republic of Argentina by the newspapers Clarín, La Nación and Página/12, by defining three stages in the journalistic coverage of social protests and general strikes. The first stase takes the second term of Carlos Menem, the unfinished government of Fernando de la Rúa and the presidency of Néstor Kirchner, which gathers coverage without po-larization. In this period, the three media do not present too many differences in their framing, giving the impression of neutrality and journalistic objectivity. The second period takes the two presidencies of Cristina Kirchner, where a polarization is identified in which the media Clarín and La Nación support and promote social protests, while Página/12 questions them. The third period corresponds to the government of Mauricio Macri, in which the two main media in tune with the ruling party build various strategies to delegitimize social protest in what is a true pedagogy of the delegitimization of social protests.
Introducción
La investigación se inserta en la corriente de estudios de la comunicación que trata los efectos de los medios masivos en las sociedades, tomando como punto de partida la propuesta de Berger y Luckmann:
Nuestras premisas fundamentales están implícitas en el título y subtítulo de este libro; ellas son: que la realidad se construye socialmente y que la sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales esto se produce (...) Para nuestro propósito, bastará con definir la "realidad" como una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición (no podemos "hacerlos desaparecer") y definir el "conocimiento" como la, certidumbre de que los fenómenos son reales y de que poseen características específicas. (Berger & Luckmann, 2003, p. 11)
En esta línea de análisis y entendiendo que los medios cumplen un rol relevante en la construcción social de la realidad, en el poder de la agenda, la especialista Natalia Aruguete explica a la teoría de la agenda setting esgrimida por Maxwell McCombs y Donald Shaw como:
la capacidad de los medios de transferir la relevancia de un objeto desde su agenda hacia la del público", cuyo efecto radica en las "consecuencias de largo plazo sobre los conocimientos, al influir en la forma en que el destinatario organiza su imagen del ambiente (Aruguete, 2015, p. 36).
Aplicado por primera vez en las elecciones presidenciales de 1968 en la ciudad de Chapel Hill situada en Carolina del Norte, la investigación demostró cómo los asuntos destacados en la agenda mediática se instalaban como "issues" importantes en la agenda del público.
Los medios son la fuente primara de información sobre la política y, por ello, "son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad" (Cohen, 1963 en Aruguete, 2015, p. 42) La experiencia de Chapel Hill reinstaló la creencia de que los medios son capaces de influir en la opinión pública, al destacar ciertas cuestiones y amortiguar o ignorar otras; no ya como pistas explícitas sino como una "función creadora de agenda" que impacta en el marco de referencia de los votantes en cuanto a su visión de la política.
De este modo, los medios intervienen en la construcción social de la realidad de las personas iluminando sobre un acontecimiento desconocido por las audiencias, repitiendo la misma noticia periódicamente o, simplemente, ocultándola. Sin embargo, esta teoría se vio complejizada por la introducción de la teoría del framing que encuentra su origen en Irving Goffman. Como explica Rom Harré en su introducción al libro de Goffman Frame analysis. Los marcos de la experiencia:
Goffman introdujo también otro repertorio de conceptos analíticos para entender los encuentros a pequeña escala. Un «marco» es aquello con lo que una persona da sentido a un encuentro y con lo que maneja una franja de vida (strip of life) emergente. (Harré en Goffman, 2006, XIV).
Por su parte, la profesora de Periodismo de la Universidad de Navarra Teresa Sádabas, señala que una de las grandes diferencias de Goffman respecto a Bateson, es que Goffman inserta los frames en los procesos organizativos y sociales. Asimismo, aplica el análisis del encuadre de Goffman al análisis de los movimientos sociales:
Los frames de Goffman son formas transmitidas y compartidas por la sociedad a través de las cuales se mira la realidad. La comprensión de los demás y del entorno pasa por una serie de marcos establecidos con los que interpretamos su conducta. El frame es marco y esquema, producto de la interacción y, por tanto, un elemento dinámico. Cualquier acción cotidiana es comprendida en la medida en que se articula en los frames, de forma que el autor constata una preeminencia de la sociedad sobre el individuo. Goffman introduce de esta forma lo social a la comprensión del framing; una percepción que influye notablemente en los autores interesados por el trabajo periodístico y por supuesto en los investigadores de la perspectiva sociológica de los movimientos sociales (...) Los medios se perciben en este contexto como agentes poderosos en los procesos de encuadre del discurso social, llegando a considerarse con bastante frecuencia como los principales generadores de marcos sociales. (Sádaba, 2001, p. 151)
Aruguete entiende que el framing es "un proceso integral que atraviesa todas las instancias de la comunicación" incluyendo la elaboración de las noticias y cómo el significado de un asunto radica en la interacción entre los factores psicológicos del periodista y su audiencia (p. 134s). Aquí también debemos sumar la línea política e ideológica del medio. Por su parte Sábada plantea que el objetivo de los movimientos sociales será que sus propuestas sean consideradas por las instituciones y la sociedad, y para ello "resulta vital el acceso a la agenda política y a la opinión pública" (p. 153).
Por eso, los medios de comunicación desarrollan un importante papel tanto en la génesis del movimiento, como en su consolidación: se les ayuda a difundir sus demandas y estrategias, a crear nuevas controversias con las que se aumentan las oportunidades de formar otros movimientos y se refuerza su posibilidad de atraer nuevos integrantes. En los medios tan importantes como los asuntos que se publican son los argumentos con los que se definen las realidades sociales, a través de los marcos. De ahí que los marcos periodísticos resulten, para los teóricos de los movimientos, un tema recurrente de análisis. (Sádaba, 2001, p. 153).
Por último, nos interesa sumar el análisis de la teoría del periodismo. Lejos de considerar que la noticia es objetiva o un espejo de la realidad, el profesor Rodrigo Alsina, plantea que la noticia es una representación social de la realidad cotidiana, resultado de la construcción de un periodista. Así, incorpora la teoría del framing para plantear que una notica surge del encuentro del mundo real en el que acontecen los hechos con el mundo de referencia, que son los encuadres que realiza el periodista. De este modo, la noticia se manifiesta en un mundo posible (Rodrigo Alsina, 1992).
Desarrollo
Protesta social y sensación de neutralidad. En esta etapa analizamos las coberturas de dos protestas que explican la crisis del modelo neoliberal en Argentina iniciado en 1976: la primera de ellas con los primeros coletazos del impacto del Tequilazo durante la segunda presidencia de Carlos Menem y la segunda sobre el estallido social de diciembre de 2001.
1996. El apagón y el primer cacerolazo
Tras la reelección lograda después de la modificación constitucional, los efectos de las políticas neoliberales tomadas durante el primer gobierno de Carlos Menem -privatizaciones de empresas estatales, desregulación de la economía y reformas tributarias- comenzaron a generar malestar y descontento en varios sectores de la sociedad a partir del aumento del desempleo y la pobreza. Como muestra del malhumor, el 12 de septiembre de 1996, el Frente País Solidario (FrePaSo) y la Unión Cívica Radical (UCR) llamaron a la sociedad a realizar un apagón de cinco minutos desde las 20.00 a las 20.05 de la noche. La convocatoria fue amplia y el reclamo fue acompañado con el golpe de cacerolas y bocinazos.
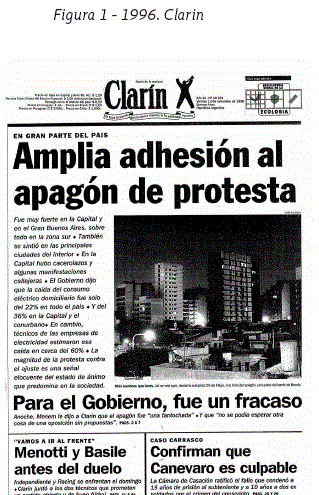
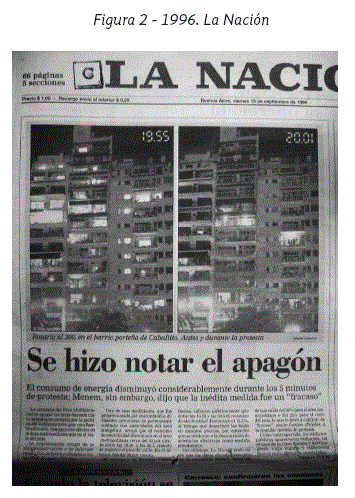
En su edición del 13 de septiembre, el diario Clarín sostuvo en tapa la masividad del apagón: "Amplia adhesión al apagón de protesta". El diario divide su tapa en dos partes, una con una imagen que muestra la autopista 25 de mayo en penumbras y un texto que explica que el apagón fue muy fuerte en Capital Federal, Gran Buenos Aires (especialmente en Zona Sur) y las principales ciudades del interior. Asimismo, comenta que mientras el Gobierno informó que la baja del consumo fue del 22% en todo el país y del 36% en Capital y el Conurbano, los técnicos de las empresas de electricidad estimaron la caída en un 60 por ciento. Finalmente, el diario analiza que la magnitud de la protesta "es una señal elocuente" del estado de ánimo que predomina en la sociedad. Debajo, publica las declaraciones de Menem, quien se refirió al apagón como "una fantochada" y que no se podía esperar otra cosa "de una oposición sin propuestas". En el interior, de las 67 páginas, se dedican 7 a la manifestación, siendo así el 10,44% de su espacio. Para Clarín, el apagón fue masivo y estuvo acompañado de un cacerolazo. A través de sus notas, informó a los lectores que se trató de una protesta masiva en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que tuvo eco a nivel nacional, pero que no era suficiente como para declararlo un éxito rotundo. En síntesis, cuando la luz se prendió, el gobierno seguía estando en el poder y, si bien se había aglutinado la oposición, sin propuestas para llevar a cabo, el gobierno había sufrido solo un rasguño.
Por su parte, La Nación titula en tapa: "Se hizo notar el apagón". El diario de Bartolomé Mitre, distribuye su espacio en una nota principal -que ocupa la mitad de la tapa-, dos a la derecha y dos por debajo. Muestra dos fotos a color de un edificio de Caballito antes y durante el apagón: a diferencia de la primera imagen, la segunda muestra un edificio a oscuras, lo cual denota la participación de la gente. El diario informa que el consumo de energía cayó "considerablemente" en los 5 minutos que duró la protesta. El medio cita a Menem, quien dijo que la protesta fue "un fracaso", y explica su contraataque: "Como contrapartida, los edificios públicos aparecieron radiantes, tal el caso de la Casa Rosada y del Congreso, cuya cúpula y reflectores fueron especialmente encendidos". El medio presenta 66 páginas, de las cuales otorga solo 4 a la manifestación, es decir un 6,06% del espacio del matutino. Se tiene en cuenta la masividad de la protesta, pero se aclara que solo fue multitudinaria en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esto muestra que, si bien la oposición había podido reunir y concretar una propuesta en contra del gobierno, no era una fuerza nacional. Por otro lado, podemos ver que considera que el apagón estuvo acompañado de un cacerolazo, pero no lo hace con el mismo énfasis que los otros medios.
Finalmente, Página/12 utiliza su humor característico para llamar la atención del lector. Con un título muy grande y en mayúsculas, "EL ECLIPSE" muestra cómo la imagen de Menem va quedando detrás de la luna, apagado, por la masiva protesta social contra sus políticas económicas. El diario analiza que la "masividad" de la protesta convocada por la oposición "golpeó duramente" al Gobierno de Menem. El matutino sostiene que el apagón fue "abrumador" en Capital y "muy importante" en Gran Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba, y hasta llegó a la casa natal del presidente en Anillaco. A pesar de ser el diario con menor cantidad de páginas, sólo tiene 32, Página/12 es el diario que mayor cobertura le da al dedicar 6 páginas, es decir, un 18,75%. Su cobertura se centra, especialmente, en las reacciones de la gente en cuanto a cómo vivieron la protesta en la Ciudad y en las provincias. Se destaca una nota sobre cómo se vivió el apagón en la casa de Menem: la única en donde las luces fueron apagadas. De 10 noticias en total, siete desarrollan información sobre movilizaciones en distintos puntos del país, tomando una clara postura a favor de la manifestación ya que intenta darle un aspecto "masivo" y "nacional". De modo contrario, grafica como ridícula la postura del gobierno, que se centró en realizar una "contraprotesta", llegando incluso a arrojar fuegos artificiales y entonar cánticos con menos de 10 personas presentes.
2001. El cacerolazo de la crisis neoliberal
En octubre de 1999, la Alianza obtuvo el 48,37 y Fernando De la Rúa se convirtió en presidente. Sin embargo, no realizó las reformas para salir de la crisis económica, y continuó con la convertibilidad del peso y las recetas del FMI. Tras un ajuste del 13% en las jubilaciones y ante la profundi-zación de la recesión, el presidente convocó al padre de la convertibilidad: Domingo Cavallo. Sin embargo, la negativa a devaluar hacía inviable una solución: los depósitos se siguieron fugando hasta alcanzar los 20.000 millones de dólares y Cavallo estableció el "corralito", una restricción a los retiros de los cajeros automáticos. Frente a los piquetes de los trabajadores desocupados que se multiplicaban por todo el país, el Gobierno había tomado una medida que impactaba de lleno en el corazón de la clase media. Al grito de "piquete y cacerola, la lucha es una sola", la clase media inundó las calles, mientras los saqueos asediaban a los comercios. Tras la renuncia de Cavallo, el 19 de diciembre el presidente decretó el estado de sitio. El 20 de diciembre la sociedad volvió a salir a la calle y, tras 38 muertes por represión, De la Rúa abandonaba la Casa Rosada en helicóptero.
En la tapa del 20 de diciembre, Clarín destaca la protesta y la renuncia de Cavallo: "Se va Cavallo, negocian con el peronismo". Su volanta describe que fue "un día negro" para el gobierno, mientras que el copete destaca que "fue clave la protesta de la gente". Predomina una gran foto de Plaza de Mayo registrando el gigantesco cacerolazo de la clase media. Cabe destacar que la imagen está tomada a la altura del hombro amplificando la sensación de masividad. Debajo, se hacen presentes tres notas: "De la Rúa decreta el estado de sitio por 30 días" | "Saqueos en Capital y provincias con muertos heridos" | "Marchas y gigantesco cacerolazo de la clase media". La línea editorial es clara: la tapa muestra -y acompaña- el reclamo de la gente y grafica el desarme político del gobierno. La tapa del 21 de diciembre es una de las más fuertes que Clarín haya publicado: se observa una persona tirada en Plaza de Mayo, que parece muerta, y es atendida por un médico rodeado de manifestantes. El título es imponente: "Renunció De la Rúa". La volanta señala que "el peronismo vuelve a gobernar" y la bajada remarca el fracaso: "En sus 740 días, no logró eficiencia ni poder. Debilitado por la ruptura de la Alianza, no tenía apoyo de su partido ni del PJ. Sus últimos intentos fueron un acuerdo con Menem y el "corralito" a los depósitos, para salvar el 1 a 1. Esto apuró su caída y la de Cavallo. Se cierra un ciclo de la política argentina". Un segundo título señala que el PJ terminaría la convertibilidad y analizaba una devaluación.

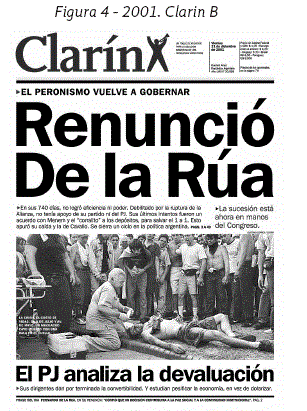
Por su parte, el 20 de diciembre La Nación titula: "Rige el estado de sitio después de los saqueos; renunció Cavallo". Una segunda nota menciona por primera vez a la protesta "cacerolazo" en su tapa: "Cacerolazo y marchas en toda la Capital". En la parte superior se encuentran tres fotos que grafican la conmoción social en diferentes lugares: Entre Ríos, Boulogne y Congreso, donde "pese al estado de sitio, miles se apostaron en la escalinata". En la edición del 21 de diciembre el título es igual al de Clarín: "Renunció De la Rúa". En la parte superior se puede ver un grupo de gente corriendo por los gases. El epígrafe explica: "Un grupo de manifestantes, que produjeron desmanes en la avenida 9 de Julio y Corrientes, es dispersado por la Policía Federal, que arrojó gases lacrimógenos, atrás avanza un camión hidrante". Se puede observar que el medio utiliza el término "es dispersado" el cual es mucho más liviano que el concepto de "represión". Este segundo día de movilizaciones callejeras y represión policial se describe en una segunda nota de tapa titulada "Veintitrés muertos y miles de heridos". El medio amplía: "La revuelta de las últimas 48 horas dejó muertos en varias zonas del país". Es interesante preguntarnos si la revuelta "dejó muertos" o si fueron asesinadas por la represión. El medio da las siguientes cifras: 9 muertes en el Gran Buenos Aires, 5 en Capital Federal, 5 en Rosario, 2 en Paraná y uno en Córdoba y Cipolletti.

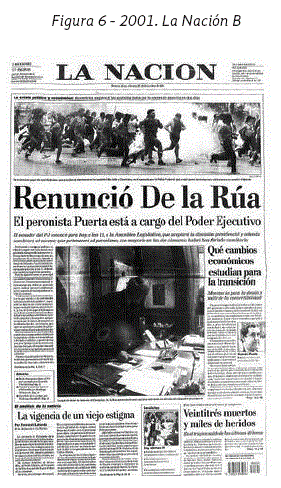
Las tapas de Página/12 son antológicas. El 20 de diciembre titula "Estalló la gente y renunció Cavallo", mientras dos imágenes muestran un cacerolazo en la Casa Rosada y la clásica imagen del supermercadista chino mirando a cámara y llorando ante un saqueo. La volanta en letras amarillas resume: "Saqueos masivos, estado de sitio, repudio generalizado y crisis oficial". En la bajada se menciona que hubo cinco muertos y decenas de heridos, y se describe al Gobierno como "paralizado" y "en terapia intensiva". Los saqueos y las movilizaciones son descritos como una "erupción". En la tapa del 21 de diciembre, se observa una segunda imagen que ha trascendido los años: el helicóptero despegando de la Casa Rosada bajo el título: "El peor final". El encuadre de la volanta vuelve a destacarse en letras amarillas sobre un fondo negro: "De la Rúa se fue, pero dejó 26 muertos a sus espaldas. Se entabla una serie de causa y efecto: su Gobierno produjo una crisis, la crisis generó movilizaciones y, finalmente, De la Rúa "abandonó su puesto corrido por los saqueos y las protestas que desató su Gobierno". Irónicamente se señala que "de despedida", ordenó una nueva represión que produjo cinco muertos más y centenares de heridos. Cuatro fotos más pequeñas acompañan el relato: la caballeriza reprimiendo, un camión hidrante y dos fotos con personas tiradas en el piso. Una de ellas con los ojos abiertos y la policía de fondo.
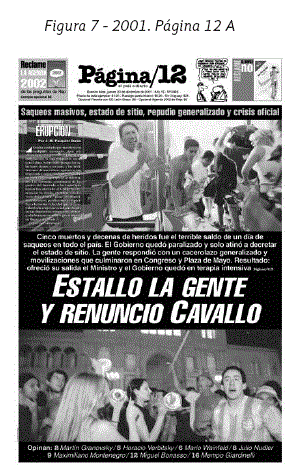
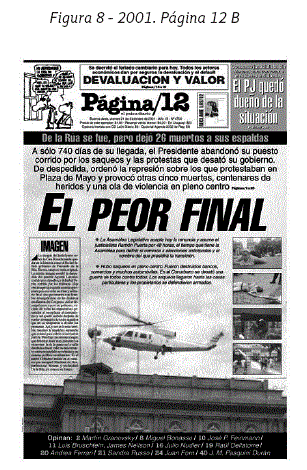
Con sus coberturas y su información por goteo durante el mes de diciembre, Clarín, La Nación y Página/12 visibilizan y contribuyen a construir el clima social de conflicto que se venía generando en las calles y, principalmente, en el Conurbano bonaerense. Los mecanismos son varios. Por un lado, la información sobre los saqueos, por otro lado, la para nada inocente analogía con los saqueos que dieron fin al gobierno de Raúl Alfonsín. Esta investigación entiende que comparar y traer a la memoria el final de otro gobierno radical no es ingenuo. No es menor señalar que los tres medios reconocen y visibilizan la crisis social, económica y política: esto no es menor dado que bien podrían haberla ocultado. En este sentido, se produce un "efecto de comprobación" por parte de los lectores que estaban padeciendo la crisis, a su vez que la da a conocer a quienes no la estaban sufriendo. Por esto, la información a través de los medios masivos puede ser considerada como el primer paso hacia el masivo cacerolazo del 19 y 20 de diciembre. También es destaca-ble cómo los medios nacionalizan la protesta y construyen la sensación de multitud: insistimos, más allá de que fue algo real, los medios tienen la capacidad de silenciar o visibilizar. Esto se ve claramente en las notas que destacan las diferentes ciudades en las cuales se registraron saqueos y en las imágenes que recorren las ediciones. Finalmente, las coberturas de los medios sobre las protestas del 19 y 20 de diciembre son fundamentales para insertar en la historia y en la opinión pública el poder de la metodología de protesta del cacerolazo: había piquetes y saqueos, pero cuando entraron en acción los cacerolazos echaron al ministro de economía más importante de la década del '90 primero y a un presidente después. Son estos imaginarios y estas construcciones las que sedimentan en la memoria colectiva y las que se van a activar en 2008, primero y en 2012 después.
Si bien las coberturas presentan los tamices obvios de diferentes líneas editoriales, los tres medios informan y visibilizan las protestas contra el Gobierno de Carlos Menem, primero y de Fernando de la Rúa después. No sólo se informa la masividad de las protestas en sus tapas, sino que además adoptan una postura de empatía con los manifestantes. Así, las coberturas son incómodas para el poder político.
Grieta y polarización (2008 - 2015)
A diferencia de la etapa anterior, la cobertura del cacerolazo del 25 de marzo de 2008 en el marco del conflicto entre el campo y el Gobierno de Cristina Kirchner inicia una senda de coberturas mediáticas radicalmente sesgadas y polarizadas. Esta línea se profundizará en el ciclo de protestas de finales de 2012 y comienzos de 2013. Más tarde ocurrirá lo mismo con las protestas en torno a la muerte del fiscal Alberto Nisman.
2008. El cacerolazo del campo y el inicio de la grieta
En 2007, Cristina Fernández de Kirchner fue elegida presidente con más del 45 por ciento de los votos. A los pocos meses de asumir le estalló un conflicto con el campo por la sanción de la Resolución 125, que incrementaba y hacía móviles las retenciones a las exportaciones de commodities dependiendo de las variaciones de los precios internacionales. El 25 de marzo se cumplían 13 días de cortes de ruta, y era la fecha señalada por el sector agropecuario para la finalización de la protesta. Sin embargo, ante la presión de las bases, la Mesa de Enlace extendió el paro por tiempo indeterminado y la presidente respondió con un duro discurso. Acto seguido, miles de personas comenzaron a hacer sonar sus cacerolas: primero en los balcones o terrazas y luego en las calles de diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el interior. La protesta finalizó cuando sectores aliados al kirchnerismo se dirigieron a la Plaza de Mayo y corrieron a quienes protestaban.


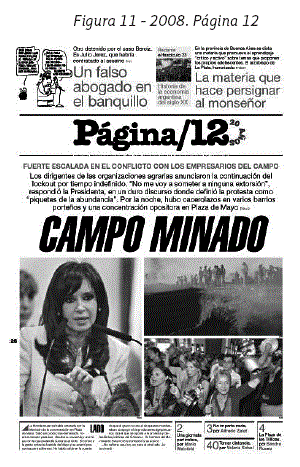
En su portada del 26 de marzo, Clarín tituló: "Cacerolazo tras el duro discurso de Cristina". El titular establece una relación de causa y efecto entre el "duro" discurso de la presidente y el cacerolazo, lo cual se amplía en la bajada: "'No me voy a someter a ninguna extorsión', dijo la presidente. Criticó fuerte la posición del campo, que poco antes había anunciado la prolongación sin fecha del paro, que lleva dos semanas. Después, comenzaron a extenderse los cacerolazos. La Iglesia llamó al diálogo". Debajo se describen los sucesos: "Protestas en el interior y la Capital, y un ataque de piqueteros en Plaza de Mayo | Hubo incidentes cuando D'Elía copó la Plaza cerca de la medianoche. También se muestra una foto con la Pirámide de Mayo de fondo en la que aparece un chico en los hombros de su papá con una bandera argentina, reforzando las ideas de familiaridad, patriotismo y "apartidismo". Asimismo, la imagen está tomada por encima del hombro del fotógrafo, lo cual genera una sensación de multitud. En su interior, el diario da el siguiente orden de relevancia a los acontecimientos:
1°. El cacerolazo: también lo llama "protesta" e intenta nacionalizarlo remarcando que se dio en "la Capital y el interior", enumerando las ciudades y con fotos en cinco puntos del país. El cacerolazo fue "espontáneo", fue protagonizado por "gente" o "vecinos" y fue un respuesta directa al discurso de la presidente y en apoyo al campo.
2°. El discurso de Cristina Kirchner: fue "duro", "fuerte" e "inflexible". La presidente "criticó" el accionar del campo y "explicó" la posición oficial. El diario destaca dos frases: "No me voy a someter a ninguna extorsión" y "Son piquetes de la abundancia".
3°. Incidentes en Plaza de Mayo: las "piqueteros oficialistas atacaron y desplazaron" a los manifestantes, quienes lograron "ganar la plaza". Las "corridas" y "golpes" generaron "incidentes", "gente ensangrentada" y "revuelo".
Mientras tanto, La Nación titula: "Cacerolazos e incidentes tras las críticas de la presidenta al campo". La volanta amplía: "Cristina Kirchner había considerado la protesta de los productores como los piquetes de la abundancia'. Miles de personas salieron a las calles en la Capital y en el interior. D'Elía golpeó a manifestantes cerca de la Plaza de Mayo". En el centro de la tapa, el diario publicaba cuatro fotos: la principal, de los incidentes en la Plaza de Mayo, luego a Cristina Kirchner dando el discurso y las otras dos de las manifestaciones en Trenque Lauquen y Gualeguaychú. Rodeando las fotos hay tres notas sobre el discurso, los incidentes y la última sobre el estilo kirch-nerista. En su interior, La Nación se mantiene a gusto: cuestiona el discurso de un Gobierno que no le gusta, critica la contra-protesta de las agrupaciones kirchneristas y, apoya el cacerolazo y el paro agropecuario hechos por el público que lo lee.
1°. Incidentes en Plaza de Mayo: consistió en "una cacería" o "un ataque" llevado a cabo "violentamente" por "piqueteros oficialistas" que "dispersaron a golpes" y "agredieron" a los manifestantes con el fin de "desactivar el reclamo" y "ganar la plaza". Se presenta un combate entre dos bandos, se sustenta la posición incluyendo cuatro fotos y se exacerba la figura violenta del piquetero Luís D'Elía.
2°. El discurso de Cristina Kirchner: la presidente se equivocó al romper todo canal de diálogo y redoblar la apuesta. Se señala el tono confrontativo, las críticas al campo y se lo explica como una "estrategia política" errada dado que el objetivo era explicar el conflicto y recuperar a la opinión pública. Esta postura "se apoya" en una encuesta a los lectores de LaNacion.com donde la mayoría entiende al discurso como "inadmisible".
3°. El cacerolazo: fue una "reacción" o una "respuesta" de "manifestantes", seguida de un apoyo al campo y el descontento con el Gobierno. Si bien se mencionan las protestas en el interior, se enfatiza la sensación de "multitud" en Plaza de Mayo antes que su nacionalización. Se recuerdan constantemente los cacerolazos de 2001 con el fin de marcar la debilidad del Gobierno y la pérdida de apoyo de un sector de la sociedad.
De modo diferente, Página/12 privilegia un nuevo endurecimiento en el conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno con el título: "Campo minado". Esto encuentra soporte en la volanta: "Fuerte escalada en el conflicto con los empresarios del campo". No con el campo, sino con "los empresarios" del campo. Esta diferencia se sostiene en la bajada dado que el medio arroja la responsabilidad al campo por la continuidad del "lockout" por tiempo indefinido: de este modo, el discurso fue una reacción a la medida de la dirigencia campesina. Esta idea se expresa también en la imagen, dado que más allá de mostrar a la presidente y el cacerolazo en la ciudad, se muestra también un corte de ruta.
1°. El "endurecimiento del conflicto": por la actitud "golpista" del campo que extendió la protesta. Así, el discurso fue consecuencia de la decisión del sector agropecuario. Se defiende el Gobierno y se crítica a "los empresarios del campo" por su "mezquindad".
2°. El discurso de Cristina Kirchner: fue una reacción "dura", justificada por la extensión del paro. La presidente mantuvo el "estilo CFK" y expresó argumentos que defendieron el modelo de forma "lógica y precisa" y explicaron los "beneficios" del sector. De todos modos, se critica constructivamente que la presidente no diferencie entre pequeños y grandes productores y que no se salga de "la pura confrontación".
3°. El cacerolazo: se intenta deslegitimar haciendo un recorte socioeconómico de los manifestantes. De este modo, los que protestaron eran ricos y opositores al Gobierno. Si bien existió un apoyo al campo por oposición, también primó la "ideología del bolsillo".
4°. Incidentes en Plaza de Mayo: casi ni tiene cobertura. No habla de "piqueteros", sino de "simpatizantes", "movimientos sociales" y "militantes kirchneristas" que brindaron su apoyo. La movilización no fue violenta y sólo hubo "incidentes menores".
2012. El cacerolazo de las redes sociales
Durante el segundo Gobierno de Cristina Kirchner se realizaron cuatro protestas masivas: el 13 de septiembre de 2012 (#13S); el 8 de noviembre de 2012 (#8N); el 18 de abril de 2013 (#18A) y el 18 de febrero de 2015 (#18F). Las convocatorias tuvieron un perfil apartidista y sus consignas, características y fechas se difundieron en las redes sociales a través del signo numeral (#) que, junto a una palabra o un conjunto sintético de ellas, se convierte en un hashtag que busca propiciar la interacción entre los usuarios y convertir a un tema en tendencia (un trendig topic) al repetirlo un número significativo de veces en las publicaciones o retwits.
El #8N fue la protesta de mayor alcance a nivel nacional y se vinculó al conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández y el Grupo Clarín, ya que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2009 iba a comenzar a regir de manera plena el 7 de diciembre de ese año (el famoso "7D", tal como se denominó desde el oficialismo). Además, marcó un punto de inflexión respecto a la irrupción de las redes sociales en la agenda política argentina por el gran impacto que generó en la opinión pública y por la tendencia que significó en las principales redes a nivel
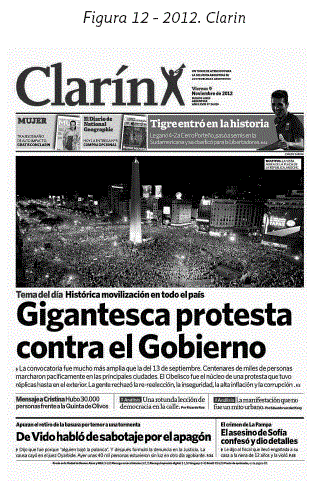

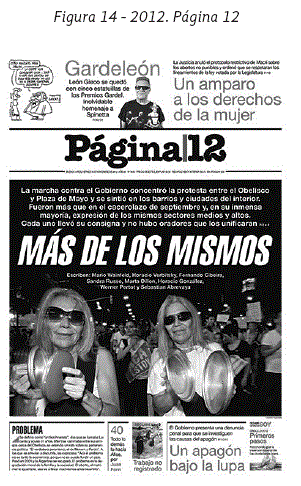
n rtr'\r\nrt I
Ya parado como un claro opositor, la tapa de Clarín muestra una imagen panorámica de la multitud de personas que rodeaba al Obelisco de noche. Pocas veces el medio ha mostrado imágenes así. Se resalta la masividad: "Gigantesca protesta contra el Gobierno". La volanta agrega que la movilización fue "histórica", mientras que la bajada señala que el #8N fue aún más masivo que el #13S. Se destaca que fue una convocatoria "pacífica" en las principales ciudades del país para reclamar el "rechazo a la re-reelección, la inseguridad, la alta inflación y la corrupción". Un recuadro también señala que la movilización fue una "una rotunda lección de democracia en la calle".
Por su parte, La Nación titula "Histórica protesta", acompañado también de una foto panorámica. La bajada amplía que hubo "multitudinarias marchas contra el Gobierno en todo el país", mientras que dos recuadros de sus principales periodistas cargan contra la presidente: "Ella, el centro del enojo" y "Un no al "vamos por todo". Una segunda noticia informa: "Cristina buscó relativizar el impacto y dijo que no aflojará".
Finalmente, Página/12 volvía a posicionarse del lado del Gobierno. A diferencia de los otros medios, no muestra una imagen panorámica, sino a dos mujeres rubias con anteojos de sol golpeando tapas de ollas con gente detrás bajo el título "Más de los mismos". El medio intenta construir que las clases medias y altas protestaron contra un gobierno popular, a su vez que se destaca la desorganización de las consignas. Paradójicamente coincide con Clarín en que "se sintió en los barrios y ciudades del interior" y que "fueron más que en el cacerolazo de septiembre".
Para los tres medios el #8N fue el tema central de la jornada y lo denominaron como una "marcha" o "cacerolazo". Su abordaje y la construcción de los significados fueron coherentes con los intereses político-económicos y las ideologías de cada medio. Por un lado, los encuadres elegidos por Clarín y La Nación pusieron en evidencia la relación de tensión existente con el Gobierno, centrando sus relatos en el malestar que, según ellos, aquejaba a los argentinos: la inflación, la inseguridad, las medidas cambiarias, los gestos autoritarios y los deseos de re-reelección de la expresidente. Asimismo, posicionaron a Cristina Kirchner como la antagonista del bienestar social, y la caracterizaron como "soberbia", "autoritaria", "errática" y "solitaria". En algunas notas incluso se deslizó la posibilidad de que la presidente tenía problemas psiquiátricos. Las estrategias lingüísticas utilizadas por La Nación y Clarín fueron frases emotivas para defender valores supremos como la libertad y la igualdad, además de ironías y metáforas con las que ridiculizaron a la expresidente. También vincularon la protesta con sentimientos patrióticos y, se puso el acento en el carácter autoritario del gobierno y en la importancia de movilizarse en democracia.
De modo diferente, Página/12 utilizó frases como "cacerolazo opositor", "movilización con tinte desestabilizador" y "protesta opositora" para denominar la manifestación. Determinó además que la protesta fue organizada y financiada por el arco político opositor y por el Grupo Clarín con intenciones desestabilizadoras, contrarias a las medidas destinadas a promover la equidad social. Al mismo tiempo, Página/12 advirtió que el verdadero objetivo de la convocatoria era defender los intereses económicos de esos grupos de poder y enfatizó el papel de los medios como actores políticos que construyeron discursos en base a sus intereses, mientras la oposición buscó sacar rédito.
Tanto el cacerolazo del campo como el #8N permiten entrever cómo los medios construyen la polarización y se retroalimenta de ella. Para los tres medios ambas protestas son lo más relevante de la jornada, pero con encuadres sumamente diferentes. Mientras Clarín y La Nación informan, alientan y le dan forma a las protestas, Página/12 las cuestiona como manifestaciones de un sector privilegiado de la sociedad y promovidas por el arco opositor y los medios de comunicación. La perduración de estos encuadres en el tiempo es lo que genera que a largo plazo los lectores de Clarín y La Nación, por un lado, y Página/12, por el otro, cuenten con interpretaciones radicalmente diferentes sobre la realidad y el gobierno de Cristina Kirchner.
Pedagogía de la deslegitimación (2016 - 2019)
Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en 2015 y el cambio de signo político, se observa que se invierten los roles: mientras Clarín y La Nación recrean estrategias de deslegitimación, Página/12 alienta las protestas y las defiende. El título de esta etapa refleja la influencia de los dos principales diarios del país, que, a su vez, juega en tándem con los principales programas políticos de la televisión de aire y cable, los programas de radio de la mañana y las páginas web.
2017. El ajuste a los abuelos y el Congreso blindado
Tras la victoria en las elecciones legislativas de mitad de término en 2017, el Gobierno de Mauricio Macri intentó sancionar tres reformas que consideraba importantes para su gestión: una tributaria, una previsional y una laboral. Mientras la tercera ni siquiera ingresó al Congreso por falta de consenso, la reforma previsional acumuló una serie de cuestionamientos tras la media sanción en el Senado que llevó a un aumento del malhumor social hasta llegar a la primera votación en la Cámara de Diputados el 14 de diciembre en medio de una enorme movilización reprimida ferozmente por Gendarmería. La sesión se levantaría por el accionar represivo fuera del Congreso y las peleas entre oficialismo y oposición dentro del recinto. Finalmente, la ley se aprobaría el 20 de diciembre también en medio de una gran movilización, opacada por un grupo de activistas radicalizados que arrojaron infinidad de piedras a policías desarmados.


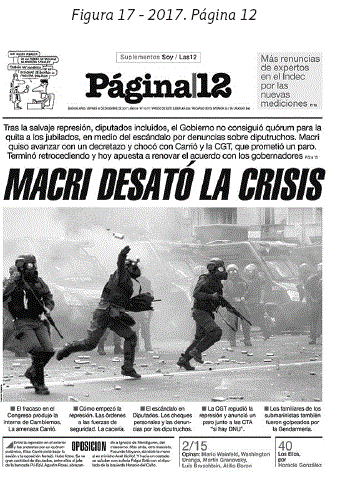
El 15 de diciembre, Clarín refleja el conflicto en tapa, aunque no le otorga la portada completa como tal vez ameritaba la principal represión desde 2001. En la portada, el título informa "Tras el fracaso, Macri intentará el lunes aprobar la reforma jubilatoria", mientras una foto muestra en primer plano a un hombre con la remera de un club de fútbol tirando un proyectil y en segundo plano se ven cinco hombres en posición similar con palos. El encuadre del medio intenta construir un acontecimiento en el cual un grupo de manifestantes y gremios violentos impidieron la votación. Nunca se da cuenta de la multitud que se aglutinó desde el mediodía y se dispersó con el accionar represivo de la Gendarmería que jugó un rol central en el "fracaso" de la votación. De modo contrario, en la bajada sí se informa que "las fuerzas de seguridad reprimieron con gases y balas de goma", mientras que un recuadro se habla de "8 horas de violencia" e "incidentes", dando a ambos sectores la misma responsabilidad en el conflicto y señalando que de los 30 heridos 9 fueron policías. Sin embargo, en el interior se observa una distancia entre la línea editorial expresada en la tapa y los periodistas: mientras la portada intenta construir un escenario de violencia por parte de los manifestantes, en el interior los periodistas sí reflejan el accionar de las fuerzas represivas. Incluso las fotos muestran en varias oportunidades a las fuerzas de seguridad reprimiendo y se informan números que dan cuenta de la magnitud: "En el operativo de ayer en el Congreso participaron más de 1.700 efectivos. Estaban distribuidos así: 900 eran gendarmes, 280 de la Policía federal, 110 de Prefectura Naval, 78 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y unos 330 de la Policía Metropolitana. A eso hay que sumarle unos 70 agentes de tránsito". Es interesante que de todos modos se cuidan de mencionar la palabra "represión": se describe al acontecimiento como un "escándalo", "escenario de guerra", "batalla campal", "descontrol", "militarización" y "golpe político". Se destaca la columna de Marcelo Bonelli que cuestiona la "intransigencia" del Gobierno y el "error fiscal" cometido con la Reparación Histórica.
Por su parte, La Nación también dedicará la tapa al conflicto y tendrá el encuadre más cercano al Gobierno y en contra de la manifestación. El título coincide con el de Clarín: "El Gobierno insistirá en la reforma jubilatoria después del escándalo". La volanta señala que fue una "jornada de violencia en el Congreso", mientras que la bajada culpa de la suspensión del debate a "legisladores kirchneristas en el recinto y militantes en las calles". Presenta dos fotos: la primera muestra desde atrás a tres manifestantes arrojando piedras fuera del Congreso y la segunda a cinco legisladores gritándole al presidente de la Cámara de Diputados (que no se ve dado que el ángulo está cerrado). Se leen dos epígrafes: "Afuera: Encapuchados con piedras generaron el caos y se enfrentaron con Gendarmería" | "Adentro: Diputados kirchneristas y de la izquierda increparon violentamente a Monzó". En el interior, La Nación presenta la cobertura más oficialista de los tres medios. El diario muestra seis fotos: ninguna de la Gendarmería reprimiendo. Es más, la palabra "represión" sólo se menciona en tres oportunidades y se utilizan sinónimos como "repeler", "disuadir", "despejar" o "impedir". El diario construye con mucho énfasis un escenario de "violencia" por parte de los manifestantes: "enfrentamientos", "incidentes", "caos", "desmanes", "agitación" o "choques". Se destaca constantemente que los sucesos ocurrieron "dentro y fuera del Congreso" y el cintillo que atraviesa la cobertura a lo largo de todas las páginas habla de "tensión política". Resulta muy interesante destacar el editorial de La Nación "La violencia y el peligro de regresar al pasado", cuya bajada resume: "Más que una reacción contra el proyecto de reforma previsional, los graves disturbios de ayer constituyeron un ataque a la democracia y a las instituciones".
Finalmente, Página/12 pasa de la "angustia" por la victoria del macrismo en las elecciones legislativas a señalar en el título que "Macri desató la crisis". La bajada agrega que hubo una "salvaje represión" y que la votación fue un "escándalo por denuncias sobre diputruchos". En los destacados se lee que la sesión fue un "fracaso" y un "escándalo" y se compara a la represión con una "cacería". Mientras Clarín y La Nación muestran a los manifestantes arrojando proyectiles, Página/12 pone la foto de tres gendarmes reprimiendo con máscaras y armas largas. El mensaje es claro: más allá de la imagen, la palabra "represión" aparece cuatro veces en la tapa. En su interior, es el diario que más espacio destina a la cobertura del acontecimiento y, en las antípodas de La Nación, señala constantemente la represión a través de todos sus periodistas. Incluso se muestran recuadros con diferentes momentos entre los que se destaca al fotógrafo Pablo Piovano que recibió 12 balazos de goma. Es destacable la cantidad de material fotográfico, exactamente 21 fotos: 14 de ellas sobre la represión, ocho que muestran a las fuerzas de seguridad actuando y ninguna de los manifestantes arrojando proyectiles.
2018. El paro general de la CGT
Frente a la caída del salario real producto de la devaluación (en los primeros cinco meses el peso argentino se había devaluado un 36%) y la inflación (que en 2018 ascendería al 47,6%), la Central General del Trabajo (CGT) decidió llamar a su tercer paro general contra las políticas económicas del Gobierno de Mauricio Macri que se habían reanudado tras la victoria electoral de 2017. Especialmente, en contra del techo de paritarias del 15% frente a un aumento de precios calculado en un 30% a raíz del aumento del dólar, disparado por la fuga de capitales. El reclamo también incluía críticas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reapertura del diálogo con el Ministerio de Trabajo. A diferencia de las anteriores manifestaciones, no sólo contó con un enorme acuerdo entre todos los sindicatos que componen la CGT, sino también con la adhesión del determinante sector del transporte público: colectivos, subtes y trenes. Esto produjo que la protesta fuera contundente y tuviera un impacto en todo el país.


En su tapa del 25 de junio, Clarín titula: "La CGT hace su paro y el gobierno analiza una convocatoria al dialogo". La bajada destaca que "no habrá subtes, colectivos ni trenes ya que el transporte se pliega a la protesta" y la declaración del ministro Jorge Triaca de que "el paro no sirve para nada". También se menciona el corte de accesos llevado a cabo por la izquierda. En línea con el imaginario de que la CGT le hace más paros a gobiernos no peronistas, la volanta señala que es "el tercero en la era Macri". En el interior se repetirá la importancia de los servicios: "Se espera tenga un alto acatamiento debido a que no habrá trenes, colectivos ni subtes. La falta de transporte garantizará que se paralicen actividades en las que el acatamiento podría ser menor, como el comercio o la educación privada". Ya el día 26 de junio, Clarín titula en tapa: "El gobierno retoma el diálogo con los sindicatos tras un paro contundente". Es llamativo que sólo la mitad de la tapa está destinada a la protesta y no hay una foto como suele hacerse durante los paros generales. La última oración de la bajada señala: "Se sintió la falta de transporte". En el interior de la edición se califica al paro como "fuerte", se muestran imágenes de la Ciudad vacía, se replican las voces oficiales, se informa que hubo negocios abiertos y se ubica al sindicalista "Pollo" Sobrero en el semáforo rojo. En resumen, Clarín le da importancia al acontecimiento más en la extensión de la cobertura en el interior del diario que en la tapa, donde no publica ninguna foto. Se refleja la contundencia, pero se responsabiliza al paro de transporte y una nota muestra que aun así hubo actividad. También se remarca el clivaje peronismo-antiperonismo señalando varias veces que es el tercer paro general durante el Gobierno de Mauricio Macri. Se les otorga gran veracidad a las voces del oficialismo y se construye la imagen de un Gobierno abierto al diálogo.
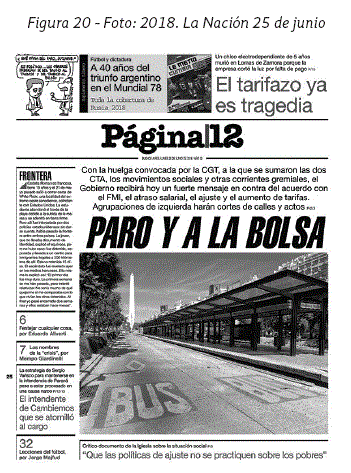

Por su parte, el 25 de junio La Nación titula en tapa: "El gobierno enfrenta hoy el mayor desafío de la CGT y ratifica el llamado a negociar". En línea con Clarín encuadra la voluntad de negociación del oficialismo. En las páginas 8, 9 y 10 se informa el acatamiento de la medida en diversos sectores de la economía, se hace un mapa de los cortes que llevarán a cabo las "organizaciones de izquierda y gremialistas combativos" y se replica el clivaje peronismo-antiperonismo señalando que es "La CGT encabeza el tercer paro contra la política económica de Macri". Se cita varias veces al ministro Triaca y figuras del gobierno que critican al paro y llaman a la pronta recomposición del diálogo, mientras que se dedica una nota a la figura de Hugo Moyano a cuya familia califican como el "Clan Moyano" que se opone por conveniencia judicial. El 26 de junio, La Nación titula "El paro se sintió con fuerza y el gobierno descartó citar a la CGT", acompañada de una imagen panorámica que muestra una 9 de julio vacía. La imagen es para el diario "el retrato más patente del alto acatamiento que tuvo la huelga general". En el interior, la nota principal muestra una imagen de Constitución desierta, bajo el título "La huelga se sintió con fuerza y el gobierno la vincula con el PJ". Una vez más, se señala la importancia de la adhesión del sector transporte para el éxito del paro y se menciona al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien declara que la medida tuvo fines políticos: "Son parte de la oposición, son parte del PJ". Incluso se polemiza a través del ministro Triaca: "Una cosa es el derecho a huelga y otra interrumpir el derecho a trabajar, eso es un delito". En varias notas se señala la "desafortunada intervención" del "Pollo" Sobrero, quien pidió un plan de lucha "hasta que caiga el gobierno". Al igual que Clarín, una nota cubre el no acatamiento de varios sectores de la sociedad, con ejemplos explícitos de negocios y bares abiertos durante la huelga. Se observa a su vez consejos sobre cómo "sortear" el paro: una columna que presenta a UBER como una buena alternativa para circular, además de mapas de los cortes y detalles sobre los servicios afectados. El posicionamiento político de La Nación es aún más claro cuando se pone en duda los argumentos de la CGT.
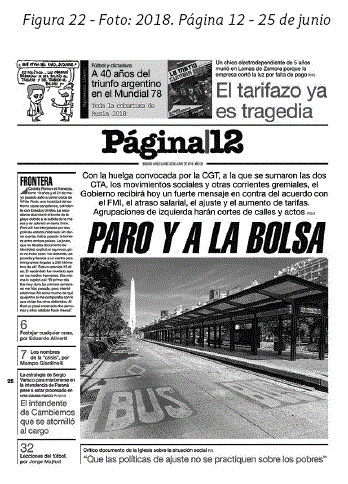
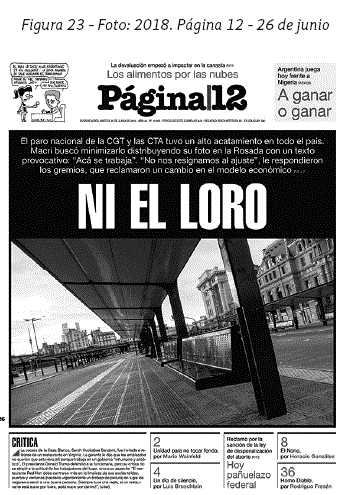
A diferencia de los otros diarios, el día 25 de junio Página/12 adhiere al paro y no tiene edición. En la tapa del 26, titula "NI EL LORO" con una imagen de la estación Constitución vacía, que ocupa casi toda la página. Se menciona el "alto acatamiento" al paro y se señala la intención del presidente de minimizarlo a través de sus fotos en la Casa Rosada y su frase provocativa: "Acá se trabaja". Se incluye también la respuesta de los gremios que reclaman un cambio de rumbo: "No nos resignamos a este ajuste". En el extremo superior izquierdo se observa la tira de humor de Rudy, con un chiste que hace referencia a los dichos del ministro Dujovne sobre el costo del paro. Para Página/12, el paro es muestra de la presión acumulada por una sociedad que no tolera más las medidas económicas del gobierno y pide un cambio de rumbo. Se muestra al Gabinete como alejado de la realidad social del país e insistente en un discurso desgastado, cuyos efectos son menores en un clima económico que empieza a decaer y que no augura un futuro mejor como el prometido por el Gobierno. El paro representa un quiebre de la eficacia de la "gesta masoquista" que Macri le propone a la Argentina para crecer. Con sus "manos atadas" por el acuerdo con el FMI, y una economía que no avanza, la oposición suma aliados, incluso entre aquellos que en un primer momento fueron "transigentes" con el gobierno. Así, la situación económica debilita el discurso oficial y unió a la oposición en un justo reclamo. A diferencia de los otros medios, Página/12 hace una nota con un enfoque histórico que muestra todos los paros realizados desde la vuelta de la democracia, se cuestiona la demora de la convocatoria a un paro durante este Gobierno y se dedica un apartado a los "carneros" que no adhieren. Incluso se busca ampliar la masa de protesta incluyendo la crisis que a traviesan las pequeñas y medianas empresas: "Las pymes bajaron la persiana". En resumen, Página/12 le dedica al paro seis páginas completas, tres artículos y tres notas de opinión. Se defiende al paro como una medida razonable y anhelada ante la situación económica del país. Se refuerza el carácter popular, mostrando su diversidad y mencionando a menudo un "alto acatamiento". Las respuestas del gobierno son "sacadas del libreto" y se lo considera como alejado de la realidad del país. Cuando se habla del paro de transporte, Página/12 lo muestra como una señal de la fuerza del reclamo y no como un inconveniente para ir al trabajo como La Nación y Clarín.
2018. La marcha nacional de los trabajadores de prensa
El 5 de julio de 2018 los trabajadores de prensa de todo el país realizaron una marcha federal desde el Obelisco hasta las oficinas del Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, en el Centro Cultural Kirchner (CKC), en reclamo por la reincorporación inmediata de 357 despidos de la Agencia de Noticias Télam y el repudio el vaciamiento de los medios públicos. Además, también participaron trabajadores de medios privados de la ciudad de Buenos Aires y delegaciones de los respectivos sindicatos de prensa de las provincias.


A pesar de ser una marcha protagonizada por colegas periodistas despedidos de otros medios, las ediciones en papel de La Nación y Clarín replican la línea del Gobierno invisibilizando la Marcha Nacional de Prensa. Exactamente lo mismo ocurre en las ediciones web de ambos medios. Es más, clarin.com toca el tema tangencialmente en una "publinota" sobre el personaje Wally que se escondió en la Ciudad de Buenos Aires: "No es fácil encontrar a Wally o a su amiga ya que tal vez los organizadores no lo previeron, pero sin duda aumenta la emoción de la búsqueda el hecho de que la zona de la 9 de Julio este jueves es el epicentro de protestas y cortes de calles".


En cambio, Página/12 sí presenta a la protesta en tapa, si bien para el medio la principal noticia del día es la fallida suba de sueldos de los militares, que pasó del 8 al 15 por ciento. De este modo a la izquierda de la noticia "Gaby, Fofó y Milico" se informa sobre la protesta organizada por los trabajadores de prensa: "Multitudinaria marcha por la reincorporación de los despedidos de Te-lam". El diario amplía la información en la página 12, bajo el título: "Por un país con periodistas". La nota les da voz a los trabajadores y, cuestiona el accionar de Hernán Lombardi y el Ministerio de Trabajo. A partir de las declaraciones, se construye que el modelo económico del Gobierno necesita de menos periodistas informando y menos voces contando la realidad. Al igual que Clarín y La Nación, el medio tampoco presenta actualizaciones en la web durante el día, aunque al día siguiente suben la noticia impresa en el diario papel.
La invisibilización cobra más contundencia cuando la Edición América del diario El País de España ubica la manifestación en tapa y con un título que denota la gravedad de la situación: "Argentina protesta por los 354 despidos en la Agencia Estatal Télam". La noticia incluye una foto de la marcha sobre Avenida Corrientes con el Obelisco de fondo, un ícono de la Ciudad de Buenos Aires, y bengalas celestes y blancas.
Conclusiones
Cuando uno analiza las coberturas periodísticas de las protestas sociales por fuera de la coyuntura, es decir, en el largo plazo, observa que hay ciertas líneas de framing que trascienden el tiempo pudiendo reconstruir tres grandes etapas. De este modo, podemos observar cómo durante la década del '90 los medios construyen miradas más o menos similares sobre las protestas sociales. Esto se modifica radicalmente con el cacerolazo de 2008 que comienza a fracturar a la sociedad:
una primera posición contraria al kirchnerismo y apoyada por Clarín y La Nación, y una segunda posición a favor del Gobierno, apoyada por Página/12. Con el cambio de signo político y los principales medios a favor del Gobierno de Mauricio Macri, se crean estrategias de deslegitimación que se repiten en todas las protestas. Replicadas en el tiempo construyen una pedagogía de la deslegitimación: algo peligroso dado que, en Argentina, el derecho a huelga y a peticionar a las autoridades son derechos con rango constitucional en los artículos 14 y 14 bis.
Llegados a este punto, es necesario enfatizar en la necesidad de coberturas que no criminalicen las protestas sociales: no estamos hablando ni de falsa neutralidad ni de falsa objetividad, sino de la necesidad de visibilizar las protestas primero, informar las razones de las causas de las protestas, segundo, y entenderlas como manifestaciones de malestar social después. Nadie se moviliza porque está aburrido en su casa: se moviliza porque entiende que sus derechos están siendo avasallados.
Coberturas que informen los argumentos y las justificaciones de la movilización social sean, tal vez, un requisito necesario para construir una sociedad con menos polarización y mayor tolerancia a quienes piensan diferente a nosotros. No es menor señalar, una vez más, que el derecho a protesta es constitutivo de la libertad de expresión.
Referencias
Aruguete, N. (2015). El poder de la agenda. Buenos Aires: Editorial Biblos. [ Links ]
Berger, P. & Luckmann, T. (2003). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu Editores. [ Links ]
Goffman, I. (2006). Frame Analysis. Los marcos de la experiencia. Madrid: Siglo XXI Editores. [ Links ] Rodrigio Alsina, M. (1992). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós.
Sádaba, T. (2001). Origen, aplicación y límites de la 'teoría del encuadre' (framing) en comunicación. Communication & Society. 14(2), 143-175. [ Links ]














